El olor a tiza y pintura fresca aún impregnaba la pequeña habitación. Chi estaba de pie frente a la puerta de madera pintada de azul claro; el letrero «Aula de Intervención Temprana» estaba escrito con la cuidada caligrafía de la maestra Lan.
Desde dentro llegaban los gritos discordantes e irregulares de los niños, mezclados con el estruendo de objetos que caían. Chi respiró hondo, aferrándose con fuerza al viejo bolso de cuero, un regalo de su madre el día que hizo el examen de ingreso a la universidad, con la esperanza de que se convirtiera en una maestra famosa.
 |
| Ilustración: IA |
Hace tres años, en una encrucijada decisiva, Chi eligió el camino que todos rechazaban. «¿ Educación especial? ¿Estás loca?», resonó la voz de su madre durante aquella fatídica cena. «¿Qué sentido tiene estudiar? Un sueldo bajo, mucho trabajo y tener que lidiar con… niños con necesidades especiales». Su padre guardó silencio, limitándose a negar con la cabeza, con la decepción reflejada en sus ojos.
Ese día, el profesor Minh, tutor de Chi en el último curso, lo llamó a su despacho. «Tienes la capacidad de sacar una nota alta en el examen, ¿por qué elegiste esta carrera? ¿Lo has pensado bien? Es difícil encontrar trabajo en magisterio, y mucho más en educación especial». El profesor miró a Chi con preocupación: «Te aconsejo que lo pienses de nuevo».
Pero Chi lo supo desde aquel día, desde aquella tarde de hacía cuatro años, cuando pasó casualmente por el centro de intervención temprana cerca de su casa. Un niño pequeño, de unos cinco años, estaba sentado solo en un rincón del patio, sosteniendo una hoja seca en la mano, murmurando sonidos ininteligibles.
La joven maestra se acercó, se sentó a su lado y, sin decir palabra, recogió hojas en silencio junto al niño. Diez minutos después, el niño la miró a los ojos por primera vez y esbozó una leve sonrisa. Chi se quedó de pie junto a la puerta, sin saber por qué, con lágrimas que le corrían por las mejillas.
La puerta se abrió. La maestra Lan salió, con el cabello recogido con esmero y la mirada ligeramente sombría. —¿Chi está aquí? Pasen, los niños me esperan —dijo con voz suave, aunque un poco cansada.
El aula era pequeña, con solo cinco niños. Una niña estaba sentada en un rincón, tamborileando con los dedos. Un niño estaba tumbado en el suelo, con la mirada fija en las baldosas. Otro corría de un lado a otro, diciendo sin parar «ah… ah… ah…». Estos niños eran especiales, cada uno en su propio mundo ; no había dos iguales.
—Me llamo Chi, pueden llamarme señorita Chi —dijo Chi, intentando sonar tranquila aunque su corazón latía con fuerza. Ninguno de los niños la miró. El niño seguía tumbado en el suelo, la niña seguía contando con los dedos y el otro seguía corriendo de un lado a otro.
“Mi hijo es autista, no me mira a los ojos, no responde a las palabras”, explicó la Sra. Lan a cada niño uno por uno. “Necesitan una paciencia infinita. Hay días en que no oyen nada, hay días en que gritan durante horas. Pero también hay días en que, aunque solo sea por un segundo, me miran a los ojos, sonríen, dicen una palabra… entonces todo vale la pena”.
Las primeras semanas fueron una pesadilla. Chi llegaba a casa cada noche con las manos arañadas por sus hermanos y la voz ronca de tanto hablar a gritos todo el día sin que la escucharan. Un día, An chasqueó los dedos y gritó durante dos horas porque no le gustaba el color de su camisa. Otro día, Minh se tumbó en el suelo y la golpeó en la cara cuando ella intentó levantarlo.
—¿Por qué no te vas? Busca otro trabajo —dijo su madre al ver el moretón en el brazo de Chi—. Te lo dije desde el principio, pero no me hiciste caso.
Chi no sabía qué responder. Esas noches, se quedaba despierta, preguntándose si se estaba equivocando. Un salario bajo, mucho trabajo, nadie la reconocía y estaba destrozada física y mentalmente. ¿Por qué había elegido ese camino?
Hasta la mañana del jueves de la octava semana. Chi, como cada día, se sentó junto a An, no dijo nada, simplemente ordenó en silencio los bloques de madera de colores. Uno rojo, uno azul, uno amarillo. Una y otra vez. An seguía contando con los dedos, sin mirar. Pero entonces, como por un pequeño milagro, la manita de An se extendió, tomó el bloque de madera rojo y lo colocó sobre la pila de bloques que Chi acababa de ordenar.
—¡An… An lo logró! —gritó Chi con los ojos llenos de lágrimas. La Sra. Lan corrió hacia ella, vio la escena y la abrazó—. ¡Ocho semanas! ¡Ocho semanas para que An por fin interactuara! ¡Lo hiciste genial!
Esa noche, Chi llamó a casa con la voz entrecortada por la emoción: “Mamá, hoy le enseñé a un niño a sujetar una pelota de madera. Parece una tontería, ¿verdad? Pero para ese niño, fue un paso adelante milagroso”.
Mamá guardó silencio al otro lado de la línea y luego suspiró: «Si quieres, hazlo. No lo entiendo muy bien, pero oírte feliz...»
***
Al año siguiente, Chi ingresó en un centro de intervención más grande en las afueras. La clase tenía diez niños, cada uno con un grado diferente de autismo. Algunos tenían síndrome de Down, otros parálisis cerebral y otros retraso en el desarrollo. Sus rostros eran inocentes, pero reflejaban muchas dificultades.
Duc, de siete años, aún no habla. Su madre se acercó a Chi con los ojos enrojecidos: «Señorita, ¿Duc puede aprender?». Chi le tomó la mano a la madre: «Madre de Duc, cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo. Creo que Duc podrá hablar».
Pero tras tres meses, Duc seguía en silencio. Pasaron seis meses y Duc solo emitía sonidos como «eh... eh...». Chi empezó a dudar de sí misma. ¿Acaso no era lo suficientemente capaz? ¿Debía estudiar más, buscar nuevos métodos?
De madrugada, Chi se sentaba a buscar documentos y ver vídeos de expertos extranjeros que enseñaban a niños autistas. Aprendió técnicas de ABA (análisis de conducta aplicado), terapia sensorial y lengua de signos. Cada mañana se despertaba con ojeras, pero aun así iba a clase con una sonrisa.
—Duc, hoy aprenderemos la palabra «madre» —dijo Chi, señalando la imagen—. M-madre. Intenta decirla después de mí. Duc miró la imagen, moviendo la boca, pero sin emitir ningún sonido. Un día, dos días, una semana, dos semanas…
El noveno mes, una mañana normal. La madre de Duc vino a recogerlo del colegio. Duc corrió hacia ella, la abrazó con fuerza y, por primera vez, de aquella pequeña garganta salió una voz clara: «Mamá...»
El aula pareció congelarse. La madre de Duc se arrodilló, abrazó a su hijo y lloró. Chi permaneció allí, con lágrimas que le caían naturalmente. Los meses de sufrimiento, las noches sin dormir, todo había valido la pena. Solo por esa palabra: «madre».
—Gracias… muchísimas gracias —dijo la madre de Duc entre sollozos, tomando la mano de Chi—. No sabes, en los últimos siete años no te he llamado mamá ni una sola vez. Hoy… hoy puedo oírte llamarme mamá…
***
Han pasado cinco años desde que Chi comenzó su carrera. Ahora es la líder de la clase de intervención temprana. Los niños han crecido y algunos se han integrado a la escuela regular. An, la niña que solo sabía contar con los dedos, ahora está en segundo grado, estudiando con sus amigos. Duc ha aprendido a decir muchas palabras y está aprendiendo a leer cuentos ilustrados.
Pero aún hay niños nuevos, nuevos desafíos. Hung, con autismo severo y ocho años, todavía no puede comunicarse. Lan, con síndrome de Down y diez años, aún está aprendiendo sus primeras letras. En los días en que Chi está cansada y quiere rendirse, mira a los ojos de los niños: claros, inocentes y llenos de esperanza.
“¿Por qué te quedas aquí?”, le preguntó un viejo amigo a Chi en una reunión. “El sueldo es bajo, hay mucha presión y muchas dificultades. ¿No has pensado en cambiarte a la docencia en una escuela normal?”.
Chi miró a lo lejos y sonrió: “Antes pensaba así. Pero luego me di cuenta de que estos niños me necesitan. No nacen perfectos, pero merecen ser amados, educados y tener oportunidades. Y cada vez que veo a un niño mejorar, aunque sea un poco, siento que todo ha valido la pena”.
Esa tarde, Chi estaba sentada en el aula vacía. Sobre la mesa había garabatos de los niños, letra desordenada y juguetes desordenados. Tomó el cuaderno de Hung y hojeó las páginas. La primera página era solo garabatos, la página del medio tenía un círculo deformado, la última página... una figura humana sencilla pero clara. Y junto a ella, dos palabras escritas con pulcritud: «Señorita Chi».
Las lágrimas de Chi cayeron sobre las líneas. Sacó un bolígrafo y escribió en la página siguiente:
Los niños con necesidades especiales no necesitan lástima. Necesitan respeto, paciencia y amor incondicional. El camino de la educación especial no es fácil. Hubo momentos en que quise rendirme y momentos en que dudé de tener la fuerza suficiente. Pero cada vez que veía a un niño sonreír o progresar, sabía que este era el camino que debía seguir.
Fuera de la ventana, el sol se ponía tras los flamboyanes. El canto de las cigarras anunciaba la llegada del verano. Y en aquella pequeña aula, entre juguetes, cuadernos y garabatos, el amor crecía en silencio.
***
Diez años después, Chi subió al escenario para recibir el certificado de «Profesora Destacada de Educación Especial». Su madre, sentada en primera fila, lucía canas, pero sus ojos brillaban de orgullo. Su padre, a su lado, intentaba contener las lágrimas.
«Quisiera agradecer a los niños que me enseñaron el significado de la paciencia y el amor incondicional», dijo Chi con voz temblorosa. «Quisiera agradecer a mis padres que, a pesar de sus dudas, me permitieron seguir el camino que elegí. Y quiero decirles a los jóvenes que aún no se deciden: crean en la vocación de su corazón. Hay trabajos que no dan fama ni riqueza, pero que dan sentido a la vida, el verdadero sentido de la vida».
En el auditorio, los hijos mayores de Chi aplaudían. An, ahora en octavo grado, sonreía radiante. Duc, que ya hablaba con fluidez, la saludaba con la mano. Y los niños más jóvenes, aquellos que aún estaban en pleno proceso de aprendizaje, habían sido traídos por sus padres para presenciar este momento.
Chi bajó del escenario y abrazó con fuerza a sus padres. «No me arrepiento de nada», susurró. «Aunque fue difícil y agotador, estoy muy feliz».
Mamá acarició el cabello de su hijo, con lágrimas en los ojos: "Lo sé, hijo. Lo sé con solo mirarte. Lamento haberme opuesto alguna vez".
La tarde se desvaneció gradualmente. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, iluminando rostros sonrientes. Chi sabía que el camino que había elegido, aunque espinoso y lleno de placeres, era el más correcto que su corazón jamás le había mostrado.
MAI HOANG (Para Linh Chi)
Fuente: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tac-gia-tac-pham/202511/truyen-ngan-lop-hoc-cua-chi-26e0458/





![[Foto] El presidente Luong Cuong recibe al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)

















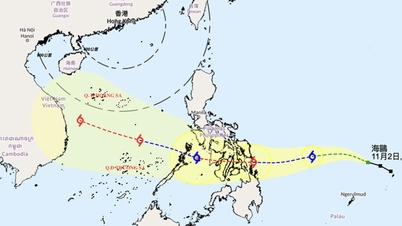



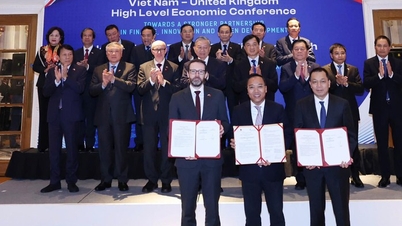









































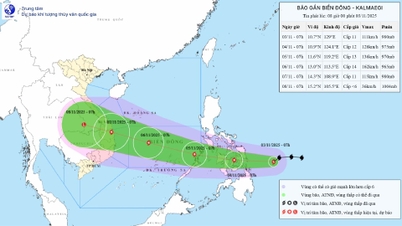







































Kommentar (0)