El fin de semana, mi hijo y yo estábamos limpiando la basura de la casa. Tomó unas chanclas rotas y estaba a punto de tirarlas a la basura cuando levanté la mano para detenerlo. Me miró sorprendido y me preguntó: "¿Por qué no las tiras? ¿Qué puedes hacer con las chanclas rotas?". Su pregunta me recordó a cuando era niño y le hacía a mi papá exactamente la misma pregunta.
En ese momento, estaba a punto de tirar las sandalias de suela fina que mi padre había usado durante años al río que corría con furia frente a la casa. La mano callosa y venosa de mi padre me agarró rápidamente para detenerme. Le hice la misma pregunta. Él respondió amablemente: «Déjalo en un rincón de la casa. A veces, las cosas que parecen desechadas aún tienen valor».
Cuando mis amigos del barrio vinieron de visita, se rieron a carcajadas al ver que mi padre aún guardaba con esmero las sandalias rotas. Aun así, me puse de pie para defender las palabras que mi padre me había enseñado, aunque mis amigos y yo no entendíamos nada.
Hasta que un día, el sol de verano era tan fuerte que parecía quemarlo todo. Mis amigos y yo nos subimos a un árbol grande frente a nuestra casa para tomar aire fresco, mirando a lo lejos la hierba seca, quemada por el sol y roja en las raíces. Un tintineo resonó a lo lejos, acompañado de un grito: "¡Quien tenga sandalias rotas, ollas o sartenes rotas, por favor, cámbielas por helado...!"
Un hombre caminaba por los callejones y se acercó. Mi padre lo llamó y me ofreció un par de sandalias rotas a cambio de un helado que desprendía una nube de humo fresco. Al verme disfrutar del refrescante sabor del helado grasiento, dulce y frío, los ojos oscuros del padre, oriundo de la pobre región costera, se iluminaron de felicidad.
Al ver eso, nuestros amigos saltaron del árbol como un rayo y registraron cada rincón de la casa buscando sandalias rotas, con la esperanza de que aún quedara alguna. Y desde ese día, cada vez que encontrábamos una sandalia rota en la carretera o flotando en el río, la atesorábamos y esperábamos a que el heladero viniera a cambiarla.

Las viejas pantuflas de mi padre me ayudaron a cambiarlas por un helado fresco en pleno verano. Foto de la ilustración: Periódico Lao Dong
Desde entonces, he aprendido a apreciarlo todo y a no desperdiciarlo. El estilo de vida frugal de mi padre y su pasado de pobreza siempre me han marcado.
Ese estilo de vida también me fue muy útil en la universidad. La vida estudiantil era difícil, así que guardaba cada centavo. Si se rompía un billete, lo arreglaba con cuidado con cinta adhesiva transparente y guardaba todo el dinero en una bolsa de tela en el maletero del coche. Siempre me acompañaba en cada viaje a la universidad.
Una vez, mi coche se averió y paré a que lo arreglaran. Al pagar, me di cuenta de que había olvidado la cartera. Con la mirada perdida en el dueño de la tienda, recordé de repente la bolsa de tela en el maletero. La conté con alegría y encontré casi 300.000 VND, justo lo suficiente para pagar la reparación.
Ese día, conduciendo a casa, no pude olvidarme de mirar el cielo azul y pensé en secreto que tal vez en el mundo lejano, mi padre siempre estaba observándome y recordándome esa valiosa lección de vida.
Los jóvenes como mis hijos y nietos ahora tienen mucho que ganar; a veces incluso rechazan pasteles y frutas. El clamor de vender sandalias rotas a cambio de helado también ha quedado grabado en mi memoria. A veces se dan sandalias rotas a recolectores de chatarra, pero siguen negándose. Sin embargo, su valor espiritual nunca se ha desvanecido en mí. Las palabras de mi padre siguen vigentes.
[anuncio_2]
Fuente



















































![[Noticias Marítimas] Más del 80% de la capacidad mundial de transporte de contenedores está en manos de MSC y las principales alianzas navieras.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)




























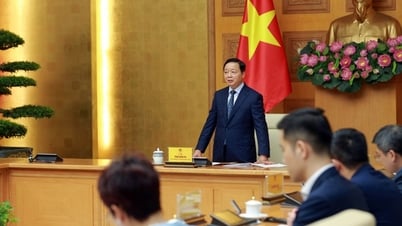
















Kommentar (0)