Mamá lavaba el arroz en una vieja olla de hierro fundido; el agua se derramaba y me enfriaba las manos. La cena de esta noche era escasa: un tazón de sal de sésamo y una olla de sopa de verduras. Éramos pobres, así que cada vez que había tormenta, éramos muy frugales. Mamá guardaba el arroz de la cosecha anterior y la sal de sésamo molida en un frasco, que desprendía un ligero olor a quemado. Me senté junto a la estufa, observando cómo las débiles llamas tocaban la leña húmeda; el humo me picaba en los ojos. Mamá se acurrucó cerca, protegiéndose del viento con la mano.
El arroz estaba cocido y fragante. Mamá abrió la tapa de la olla; el vapor se elevó, mezclándose con el aroma del sésamo tostado. Unos granos de arroz, blancos y pegajosos, se pegaron a los palillos. Mamá los repartió en cuatro tazones y les espolvoreó sal de sésamo. Los mezclé bien; las semillas de sésamo se adhirieron al arroz, fragantes y saladas. Afuera, el viento soplaba con fuerza; la estera de bambú crujía como si fuera a romperse, pero en la pequeña cocina, la luz del fuego y el aroma del arroz caliente bastaban para mantenernos calientes.
Cuando era pequeña, pensaba que la sal de sésamo era un plato para días lluviosos. Siempre que oía tormenta, mi madre sacaba las semillas de sésamo para tostarlas, removiéndolas uniformemente en la sartén a fuego lento. El aroma a sésamo tostado inundaba el porche, mezclado con el olor a lluvia, tierra húmeda y paja mojada. La casita se llenaba de esa fragancia. En aquella época, solía sentarme junto a la puerta, escuchando el viento que se colaba por las grietas del tejado y oyendo cómo me rugía el estómago cuando mi madre echaba las semillas de sésamo en el mortero. El mazo de madera golpeaba con un sonido constante, profundo como una nana en plena tormenta. Una comida en un día de tormenta no ofrecía mucho: unos cucharones de arroz caliente, un cuenco de sal de sésamo molida, a veces un poco de berenjena encurtida, o, en los días de suerte, un plato de pescado seco salado. Afuera llovía a cántaros y el viento aullaba como si desgarrara el espacio.
Arroz con sal de sésamo en un día tormentoso. Pensaba que era una penuria, pero fue entonces cuando vi con mayor claridad la manifestación del amor. Mamá no dijo nada, simplemente se sentó en silencio junto a la bandeja, vertiendo una cucharada de sésamo con la mano, mientras sus ojos vigilaban la lámpara de aceite a punto de apagarse. Su sombra se proyectaba en la pared, temblando con cada ráfaga de viento. En aquel entonces, solo sabía comer rápido para poder dormirme, sin entender por qué mamá siempre se quedaba sentada tanto tiempo después de la comida. Al crecer, aprendí que mamá se quedaba un rato más, atenta a si el techo goteaba, si la puerta temblaba o si el viento había roto los pomelos del patio. Luego, mamá abría en silencio la olla de arroz, iluminaba el interior y contaba cuántas raciones le quedaban. Ese gesto se convirtió en una costumbre para toda la vida: las preocupaciones siempre se miden en cada lata de arroz, en cada semilla de sésamo, en cada sonido del viento nocturno.
A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. El cielo estaba despejado, como si lo acabara de lavar una gran barrica de agua de lluvia. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas, un olor a humedad extrañamente agradable. El tejado de tejas estaba empapado, goteando sobre el porche. El patio estaba lleno de hojas caídas, troncos de plátano rotos y ramas de pomelo mustias. El gallo cantaba con voz ronca, como si acabara de recuperarse de una fiebre. Los papayos se mecían como si lucharan contra el cansancio de una larga noche. Mi madre sacó la cama de bambú para que se secara, extendió una estera y puso la olla de arroz frío en la estufa para que se mantuviera caliente. Espolvoreé un poco de sal de sésamo, mojé la punta del dedo y la probé. Seguía teniendo el mismo sabor salado, a nuez y fragante de ayer.
Muchos años después, en medio de una ciudad llena de luces y bocinas, aún recuerdo el olor a sésamo quemado en la vieja cocina. Una vez, bajo un aguacero, compré cacahuetes secos y sal y los tosté yo mismo en la estufa de gas. El humo se elevó y el olor a quemado me ahogó la garganta. Resulta que algunos recuerdos no necesitan ser vívidos; basta con un aroma familiar para marear a cualquiera…
Fuente: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202510/com-muoi-vung-ngay-bao-86d07d6/




![[Foto] El primer ministro Pham Minh Chinh presidió una reunión para discutir soluciones para superar las consecuencias de las inundaciones en las provincias centrales.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761716305524_dsc-7735-jpg.webp)
![[Foto] Inundación en el lado derecho de la puerta, entrada a la Ciudadela de Hue](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761660788143_ndo_br_gen-h-z7165069467254-74c71c36d0cb396744b678cec80552f0-2-jpg.webp)
![[Foto] Hue: Dentro de la cocina que dona miles de comidas al día a personas en zonas inundadas](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761738508516_bepcomhue-jpg.webp)






































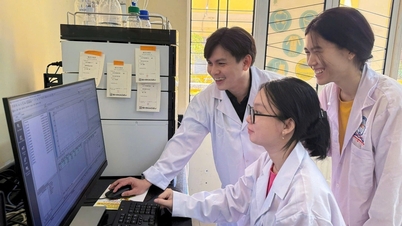




























![[En directo] Concierto Ha Long 2025: "Espíritu del patrimonio: iluminando el futuro"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761743605124_g-anh-sang-am-thanh-hoanh-trang-cua-chuong-trinh-mang-den-trai-nghiem-dang-nho-cho-du-khach-22450328-17617424836781829598445-93-0-733-1024-crop-1761742492749383512980.jpeg)






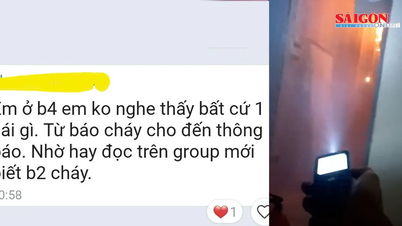




















Kommentar (0)