Era una tarde fría; el cielo parecía cubierto por una gruesa capa de plomo. Entre el bullicio de gente y vehículos, una mujer menuda, con su hija de la mano y un ramo de longan en la otra, permanecía vacilante frente a mi porche.
—¡Dios mío! ¿Es Phuc? —dijo Hai, atónito, corriendo a abrir la puerta. La mujer balbuceó: —Vine a quemar incienso para ustedes dos. Tras muchos años de matrimonio lejos, Phuc aún recordaba el aniversario de la muerte de mis padres.

Tras el nacimiento de mi hermana menor, mi madre adelgazó cada vez más y luego falleció. Mi padre crio solo a mis tres hermanos. Exactamente diez años después del aniversario de la muerte de mi madre, mi padre falleció en paz mientras dormía. Se decía que mis padres estaban tan destinados a ser marido y mujer que prometieron volver a estar juntos cuando sus hijos crecieran. Pero mi segundo hermano apenas era mayor de edad; todavía era un hombre de 1,80 metros, con el rostro desconcertado, secándose las lágrimas mientras preparaba el funeral de mi padre, haciendo todo lo que le decían los vecinos.
Sin nuestros padres, nos costó sobrevivir los días sin comida ni ropa. Mi segundo hermano se convirtió repentinamente en el sostén de la familia. Mientras se preparaba para el examen de admisión a la universidad, abandonó la escuela y solicitó trabajo en un pequeño taller de carpintería.
El trabajo era irregular, y los días que estaba desempleado, tenía que ir al bosque a recolectar brotes de bambú y ratán para vender. El robusto joven de dieciocho años, con dos anillos de ratán bajo las axilas, salió directamente del bosque. Muchas vides aún no habían sido despojadas de sus espinas y le perforaban la piel.
Después de cada viaje al bosque, extendía alegremente su fajo de monedas para contarlas, luego se desnudaba y dejaba que el Pequeño Ut usara una aguja para pinchar las espinas negras y afiladas que se ocultaban en su piel bronceada. Le arranqué las sanguijuelas, llenas de sangre, que se le pegaban obstinadamente a las pantorrillas.
Al ver las heridas sangrantes y llenas de pus, comprendíamos lo dura que era la vida en el bosque. Pero él se reía con ganas y animaba a los niños: «No, ir al bosque es divertido», como lo demostraba el hecho de que de vez en cuando nos traía un puñado de bayas silvestres, racimos de ratán o bolsas de sim maduro.
En aquella época, mi barrio estaba lleno de chicas solteras. Sabiendo que mi hermano era huérfano y tenía varios hermanos menores a su cargo, seguía fascinado por su físico y atractivo. Cuando lo encontraba en la calle, solía provocarlo o coquetear con él para comprobar sus intenciones. Pero él solo sonreía y decía que sí con naturalidad. Era indiferente, probablemente porque ya sentía algo por la Sra. Phuc.
Ella solía ir a la misma clase que él. Cuando su padre falleció, vio que llevaba mucho tiempo ausente de la escuela, así que le llevó sus cuadernos y lo animó a volver. Pero en cuanto llegó, lo vio regresar del taller de carpintería, con el pelo blanco por el serrín. Se atragantó: «Phuc, vete a casa, voy a dejar la escuela».
Tenía lágrimas en los ojos; probablemente empezó a amarlo desde entonces. A menudo le traía una botella de bálsamo, un vino medicinal que le había servido a escondidas su padre, y nos regalaba un plato de banh bo o alguna fruta del jardín. Cada vez que él iba al bosque, le traía algunas orquídeas, mirando tímidamente su rostro radiante al recibir el sencillo regalo.
Ella era como la felicidad en la agobiante vida de mi hermano. Eran tan unidos como palomas. Su madre vino a mi porche varias veces y me dijo con voz áspera: "¡Phuc, vete a casa!". Sabiendo que sus padres no la apoyaban, aun así, en secreto, encontró la manera de ver a mi hermano. La tarea de quitarle las espinas de los hombros le fue encomendada.
Tímido, se quitó la camisa lentamente, dejando al descubierto su musculosa espalda desnuda. La Sra. Phuc tembló al tocar las espinas supurantes. De repente, rompió a llorar, sollozando y frotándose contra su espalda, posando sus suaves labios sobre ella como para aliviar el dolor y el sufrimiento que soportaba. Él se giró y la abrazó, susurrando: «Todavía tengo dos hermanos menores, ¿puedes esperarme, Phuc?». Ella asintió suavemente...
Y entonces, tuvo que perderla a los veinticuatro años. La familia de Phuc se endeudó y la obligó a casarse con un taiwanés. Su esposo era un hombre casi de la misma edad que su padre, con los dientes amarillos y la mandíbula superior sobresaliendo de sus labios oscurecidos por el tabaco. Lloró hasta que se le hincharon los ojos y estaba furiosa con sus padres. Pero cuando su madre amenazó con suicidarse, accedió enseguida.
El día de su boda, él fue deliberadamente al bosque y al mediodía corrió a casa, paseándose de un lado a otro, rascándose la cabeza. Al oír el sonido de la procesión nupcial, salió corriendo y se escondió en el porche, observando cómo el coche nupcial se alejaba a toda velocidad por el polvoriento camino de tierra roja. El coche desapareció, dejando tras de sí un vasto y triste cielo gris. Ese día, mientras quemaba incienso para sus padres, se desplomó en el altar y lloró.
Desde el día en que su hermana Phuc se casó, solía dormir en una hamaca en el porche, intentando ocultarles a sus hermanos que padecía insomnio crónico. Adelgazó, y sus ojos se cubrieron gradualmente con una fina capa de tristeza color ceniza. Pero los años, intencionales o no, felices o tristes, pasaron rápido.
Gracias al dinero de su taller de carpintería y a los brotes de bambú, mi hijo menor y yo fuimos poco a poco a la universidad, nos graduamos y nos quedamos en la ciudad, casándonos uno tras otro. Cada vez que mi hermano menor se casaba, a veces se marchaba en silencio, entre feliz y triste, como si extrañara a su primer amor, lleno de pasión y dolor.
Ahora, casi tiene cuarenta. A esa edad, los hombres deberían tener las cosas brillantes de la vida: carrera, dinero, esposa e hijos... Pero mi hermano solo tiene libertad, una libertad que nadie desea. Al no cargar ya con el peso de sus hijos menores, sus hombros se encorvan involuntariamente, su andar es tan grácil como una hoja de plátano. Sigue yendo al bosque todos los días, solo para traer ramas de orquídeas. En contraste con su silencioso y sombrío dueño, su jardín de orquídeas está cada vez más animado, con todo tipo de colores, de una belleza indescriptible.
El día que la Sra. Phuc visitó la casa, pareció un poco sorprendida por su delgadez y su rápido envejecimiento. Tímidamente, colocó el ramo de longan en el altar. Él, torpemente, preparó una tetera nueva, la sirvió en tazas para la madre y el hijo, y con voz temblorosa los invitó: «Phuc... bebe un poco de agua».
Se sentaron en silencio, sin atreverse a mirarse a los ojos, aunque sus mentes estaban llenas de preguntas. De vez en cuando, él echaba un vistazo a la cicatriz en su frente. La cicatriz le llegaba desde la línea del cabello hasta la ceja, dándole la impresión de que fruncía el ceño.
Su hijita estaba sentada sola jugando con el gato bajo la sombra del enrejado de orquídeas. Al observarla, levantó la vista hacia la rama de orquídea que florecía con flores blancas. Su rostro estaba tan radiante como cuando tenía veintitantos.
Se enteró de la Sra. Phuc por los chismes del pueblo. Decían que su esposo había fallecido hacía unos años. Vivir con la familia de su esposo no era fácil, así que pidió regresar a Vietnam. Como era niña, la familia de su esposo no mostró interés y accedió a que siguiera a su madre. La niña no hablaba vietnamita con fluidez y tuvo que repetir el jardín de infancia.
El pueblo era tan pequeño que siempre circulaban historias sobre ella entre la multitud, en el mercadillo y en las tiendas. Cuando la noticia llegó a sus oídos, se sintió inquieto, buscando una excusa para ir a verla a ella y a sus hijos.
Respiró hondo, fue al jardín, recogió las orquídeas moradas que florecían y salió corriendo, parándose frente a ella en un instante. Día tras día, las orquídeas más hermosas se turnaban para ser "trasladadas" a su casa. El enrejado de orquídeas que tanto había trabajado se fue desvaneciendo poco a poco, pero su rostro era tan alegre y feliz como el de los enamorados.
Ese día, él se quedó muy cerca, temblando, al levantar la mano para tocar la cicatriz en su frente, resultado de una de las veces que su esposo la maltrató. Ella no le contó las innumerables cicatrices que habían permanecido ocultas, en su espalda, en sus brazos, en su pecho... ni siquiera en su mente.
Aparecían en pesadillas, incluso cuando él dormía en su cama familiar. Presionó sus labios contra la cicatriz de su frente, queriendo aliviar el dolor que había estado allí. Sollozaban, sintiendo lágrimas calientes brotar de las comisuras de sus ojos.
Las lágrimas fluían juntas, sin distinguir ya qué gota pertenecía a quién, cuál era de dolor, cuál de felicidad. En el jardín, unas ramas de orquídeas, desprovistas de hojas tras un duro invierno, ahora brillaban con sus capullos verdes, esperando a que los cálidos rayos de la primavera florecieran.
¡Y entonces llega la primavera!
Fuente








![[INFOGRAFÍA] Galaxy Z Fold7: el salto tecnológico de vanguardia de Samsung](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/30/2fced87d84e54fb6afaee83be89735c1)

















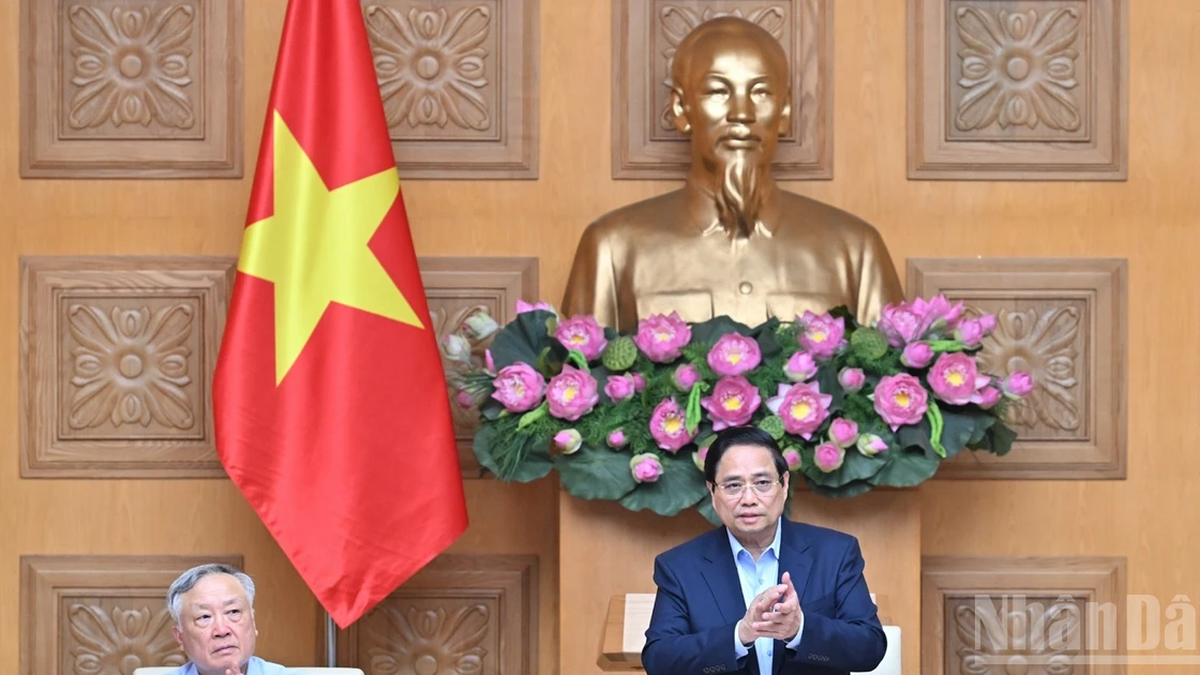




![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional asiste al seminario "Construcción y operación de un centro financiero internacional y recomendaciones para Vietnam".](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)






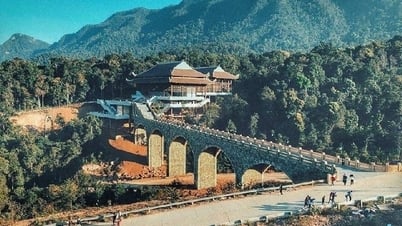





























































Kommentar (0)