 Alrededor del 25 y 26 de diciembre, mis padres trajeron a casa brochetas de carne pesadas que habían sido cortadas en la oficina. Mi padre trabajó arduamente lavándolas, rebanándolas y dividiéndolas en porciones: una para hacer gelatina, otra para marinar char siu, otra para el relleno de banh chung, etc.
Alrededor del 25 y 26 de diciembre, mis padres trajeron a casa brochetas de carne pesadas que habían sido cortadas en la oficina. Mi padre trabajó arduamente lavándolas, rebanándolas y dividiéndolas en porciones: una para hacer gelatina, otra para marinar char siu, otra para el relleno de banh chung, etc.  Mamá entraba y salía para ayudar a papá, diciendo siempre: “Siendo ricos durante tres días de Tet, con hambre durante tres meses de verano, ¡qué bien estaría tener suficiente para todo el año así!”. Papá puso cuidadosamente las mejores y más frescas tiras de panceta de cerdo en la olla grande con la instrucción: “¡Usa esto para envolver el banh chung!”.
Mamá entraba y salía para ayudar a papá, diciendo siempre: “Siendo ricos durante tres días de Tet, con hambre durante tres meses de verano, ¡qué bien estaría tener suficiente para todo el año así!”. Papá puso cuidadosamente las mejores y más frescas tiras de panceta de cerdo en la olla grande con la instrucción: “¡Usa esto para envolver el banh chung!”.  Mientras veíamos a papá dividir la carne con atención, mi hermana y yo dijimos “sí” en voz alta. En ese momento, para nosotras la carne del relleno era muy importante, mucho más que el char siu y la carne en gelatina, y no sabíamos explicar por qué.
Mientras veíamos a papá dividir la carne con atención, mi hermana y yo dijimos “sí” en voz alta. En ese momento, para nosotras la carne del relleno era muy importante, mucho más que el char siu y la carne en gelatina, y no sabíamos explicar por qué.  La etapa que más ilusión nos hace a los niños es preparar el bánh chưng. Esta importante tarea la realizan nuestros abuelos. Nosotros, con diligencia, barremos el patio, extendemos las esteras, llevamos las hojas de dong… y luego nos sentamos ordenadamente a esperar a nuestros abuelos. Nuestra madre lava las hojas verdes de dong, las seca, les quita con cuidado la nervadura central y las coloca con esmero en las bandejas de bambú, que adquieren un brillo dorado con el paso del tiempo.
La etapa que más ilusión nos hace a los niños es preparar el bánh chưng. Esta importante tarea la realizan nuestros abuelos. Nosotros, con diligencia, barremos el patio, extendemos las esteras, llevamos las hojas de dong… y luego nos sentamos ordenadamente a esperar a nuestros abuelos. Nuestra madre lava las hojas verdes de dong, las seca, les quita con cuidado la nervadura central y las coloca con esmero en las bandejas de bambú, que adquieren un brillo dorado con el paso del tiempo.  Las bolitas doradas de frijol mungo ya reposaban en la olla de barro junto a la cesta de arroz glutinoso blanco, repleta hasta el borde. La panceta de cerdo, cortada en trozos y sazonada con un poco de sal, pimienta y chalotas picadas, estaba lista. Todo estaba preparado, a la espera de que los abuelos se sentaran en la estera para comenzar a envolver los buñuelos.
Las bolitas doradas de frijol mungo ya reposaban en la olla de barro junto a la cesta de arroz glutinoso blanco, repleta hasta el borde. La panceta de cerdo, cortada en trozos y sazonada con un poco de sal, pimienta y chalotas picadas, estaba lista. Todo estaba preparado, a la espera de que los abuelos se sentaran en la estera para comenzar a envolver los buñuelos.  Pero, cada año, aunque mis padres hubieran preparado todos los ingredientes; aunque mis tres hermanas y yo hubiéramos tomado cada una su lugar, una junto a la bandeja de hojas de dong, otra junto a la olla de frijoles mungo… mi abuelo seguía mirando a su alrededor y preguntando: «¿Están todas aquí?», antes de ir lentamente al pozo a lavarse las manos y los pies. Antes de eso, también se había puesto una camisa nueva y un turbante, que solo se usaba en días festivos importantes y en Año Nuevo.
Pero, cada año, aunque mis padres hubieran preparado todos los ingredientes; aunque mis tres hermanas y yo hubiéramos tomado cada una su lugar, una junto a la bandeja de hojas de dong, otra junto a la olla de frijoles mungo… mi abuelo seguía mirando a su alrededor y preguntando: «¿Están todas aquí?», antes de ir lentamente al pozo a lavarse las manos y los pies. Antes de eso, también se había puesto una camisa nueva y un turbante, que solo se usaba en días festivos importantes y en Año Nuevo.  La abuela ya llevaba puesta una camisa morada y masticaba betel mientras lo esperaba. Yo, una niña de doce o trece años, no dejaba de preguntarme por qué, cada vez que preparaba bánh chưng, mi abuelo exigía que estuviéramos los tres presentes. Nuestra presencia solo les daba más trabajo a mis abuelos, porque a veces el hijo menor dejaba caer arroz glutinoso por toda la estera, y otras veces pillaban al segundo hijo comiendo frijoles mungo...
La abuela ya llevaba puesta una camisa morada y masticaba betel mientras lo esperaba. Yo, una niña de doce o trece años, no dejaba de preguntarme por qué, cada vez que preparaba bánh chưng, mi abuelo exigía que estuviéramos los tres presentes. Nuestra presencia solo les daba más trabajo a mis abuelos, porque a veces el hijo menor dejaba caer arroz glutinoso por toda la estera, y otras veces pillaban al segundo hijo comiendo frijoles mungo...  Sin embargo, le pidió a mi madre que organizara una sesión para preparar bánh chưng el fin de semana para que todos pudiéramos participar. La espera para que terminara los preparativos antes de envolver los bánh chưng fue muy larga, pero a cambio, fue divertido, porque cada uno de nosotros contaba con la guía de nuestros abuelos. Tres pequeños panecillos deformes y sueltos, «como un manojo de pasta de camarones» (según mi madre), yacían junto a los panecillos cuadrados y uniformes; su color blanco resaltaba sobre las hojas verdes de dong, como cerditos acurrucados junto a sus padres y abuelos.
Sin embargo, le pidió a mi madre que organizara una sesión para preparar bánh chưng el fin de semana para que todos pudiéramos participar. La espera para que terminara los preparativos antes de envolver los bánh chưng fue muy larga, pero a cambio, fue divertido, porque cada uno de nosotros contaba con la guía de nuestros abuelos. Tres pequeños panecillos deformes y sueltos, «como un manojo de pasta de camarones» (según mi madre), yacían junto a los panecillos cuadrados y uniformes; su color blanco resaltaba sobre las hojas verdes de dong, como cerditos acurrucados junto a sus padres y abuelos.  Luego se colocaba la olla, y cada pastel se ponía con cuidado dentro, uno arriba y otro abajo, ordenados y en línea recta; después se añadían lentamente los grandes troncos al fuego, que poco a poco se tornaba rojo, de rosa a rojo brillante, crepitando de vez en cuando. Todo esto creó un recuerdo imborrable de nuestra infancia, humilde pero feliz. Gracias a las tardes con nuestros abuelos, ahora todos sabemos envolver pasteles, cada uno cuadrado y firme como si usáramos un molde.
Luego se colocaba la olla, y cada pastel se ponía con cuidado dentro, uno arriba y otro abajo, ordenados y en línea recta; después se añadían lentamente los grandes troncos al fuego, que poco a poco se tornaba rojo, de rosa a rojo brillante, crepitando de vez en cuando. Todo esto creó un recuerdo imborrable de nuestra infancia, humilde pero feliz. Gracias a las tardes con nuestros abuelos, ahora todos sabemos envolver pasteles, cada uno cuadrado y firme como si usáramos un molde.Revista Heritage

















































































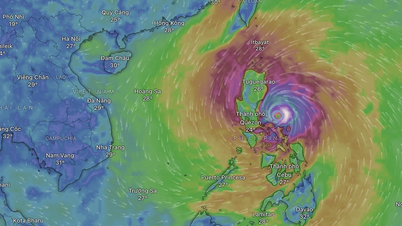

















![Transición de Dong Nai OCOP: [Parte 2] Apertura de un nuevo canal de distribución](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762655780766_4613-anh-1_20240803100041-nongnghiep-154608.jpeg)


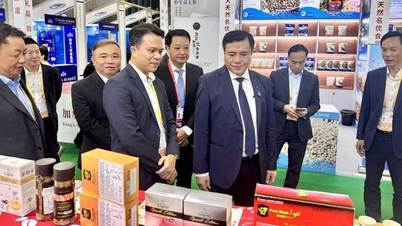










Kommentar (0)