Esto no es sorprendente, ya que sin las condiciones adecuadas no habríamos sido capaces de observar el universo.
Sin embargo, el Sol no es el tipo de estrella más común. De hecho, las estrellas enanas M constituyen entre el 60 % y el 70 % de todas las estrellas de la galaxia. Esta contradicción es fundamental para la «paradoja del cielo rojo».

Contradicciones lógicas del Principio Copernicano
El principio copernicano, fundamento de la cosmología moderna, afirma que la experiencia humana no es una excepción, sino un reflejo de la universalidad del universo. Sin embargo, tanto la Tierra como el Sol son casos excepcionales.
Nosotros vivimos alrededor de una estrella de tipo G, mientras que las enanas de tipo M, también conocidas como enanas rojas, son cinco veces más comunes y tienen una vida útil hasta 20 veces más larga.
Además, se predice que el proceso de formación de estrellas en el universo toma alrededor de 10 billones de años, pero la vida inteligente solo ha aparecido en el primer 0,1% de ese tiempo, un hecho que ha llevado a los astrónomos a plantear preguntas importantes sobre la ubicación y la prevalencia de la vida en el universo.
El profesor asociado David Kipping de la Universidad de Columbia utilizó modelos estadísticos bayesianos para analizar soluciones a esta paradoja.
Rechazando la hipótesis de la "suerte".
Para explicar esta anomalía, David Kipping desarrolló tres hipótesis principales.
La primera hipótesis sugiere que las estrellas con masas muy pequeñas, como las enanas M, no pueden dar origen a seres inteligentes capaces de percibir, pensar y analizar el universo que las rodea, ni de observar con inteligencia (como los humanos), porque las condiciones físicas que las rodean no son lo suficientemente estables como para que se desarrolle la vida. La ciencia denomina a este concepto «observador».
Los "observadores" son una forma de vida con una inteligencia lo suficientemente alta como para ser conscientes de sí mismos y del universo, capaces de recopilar, analizar e interpretar información sobre el mundo que los rodea.
La segunda hipótesis sugiere que la “ventana de existencia” para la vida puede haberse acortado por un evento catastrófico a escala planetaria, lo que dificulta que las civilizaciones se sustenten por mucho tiempo.
La hipótesis final es más simple: quizá seamos simplemente el resultado del azar en el vasto universo.
Sin embargo, al aplicar el análisis bayesiano, Kipping rechazó firmemente la hipótesis de "casualidad" con un coeficiente bayesiano de aproximadamente 1.600, un número considerado como evidencia casi concluyente, ya que una relación superior a 100/1 suele ser suficiente para ser convincente.
Este resultado demuestra que es muy difícil explicar nuestra existencia únicamente por el azar.
Una conclusión sombría: las estrellas enanas M no tienen "observadores".
Tras descartar el factor aleatorio, Kipping concluyó que la explicación más plausible era una combinación de las otras dos hipótesis. Sin embargo, su hipótesis preferida era la "hipótesis del enano M desierto".
Este modelo, que supone una vida útil habitable de 10 mil millones de años para los planetas, excluye "todas las estrellas con masas inferiores a 0,34 masas solares" como estrellas que podrían desarrollar vida inteligente con un 95,45% de confianza.
En pocas palabras, es poco probable que las estrellas con masas de aproximadamente un tercio de la del Sol (que constituyen alrededor de dos tercios de las estrellas del universo) produzcan observadores inteligentes.
Kipping concluyó: "La solución de que las estrellas de baja masa no desarrollan observadores es la mejor explicación de nuestra existencia".
Aunque aún podría existir vida alrededor de estas estrellas enanas M, sin asentamientos interestelares, las enanas M serían lugares muy tranquilos. Este hallazgo sugiere que, según los datos disponibles, el universo podría ser mucho más desolado de lo que esperábamos.
Fuente: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/vu-tru-co-the-hoang-vang-hon-nhieu-so-voi-chung-ta-tuong-20251021011903789.htm









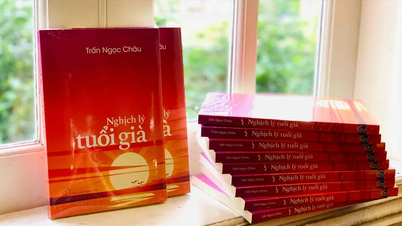
























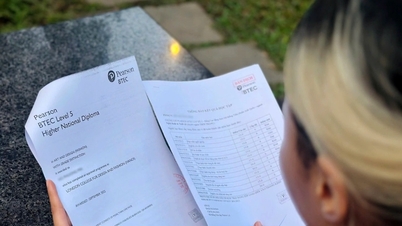









































































Kommentar (0)