En agosto, el clima se vuelve suave y fresco con la llegada del otoño. Por la noche, la ciudad parece estrenar un nuevo abrigo, brillando bajo las farolas que adornan cada calle. Vistos desde arriba, estos rayos de luz se asemejan a hilos multicolores, hábilmente entrelazados y serpenteando por las calles y callejones, creando una atmósfera mágica, casi de cuento de hadas.
Las luces se apagaron de repente. Los colores brillantes se desvanecieron, dando paso a un espacio brumoso bajo la luz de la luna. Entré en la habitación; estaba completamente oscura. No busqué velas. Simplemente me senté en silencio, siguiendo con la mirada los tenues rayos de luz que se filtraban por la rendija de la puerta. La oscuridad se mezcló con la tenue luz, transportándome de repente a mi infancia, a las noches junto a la parpadeante lámpara de aceite amarilla... Esa pequeña luz había iluminado tantas noches, nutriéndola mientras crecía con mis sueños de infancia.
¡Aquellos días! Hace más de 40 años. Era una época en la que el país aún enfrentaba muchas dificultades, y la electricidad era un sueño para muchas familias, incluida la mía. Todas las actividades y necesidades diarias dependían completamente del sistema de racionamiento. Mi madre ahorraba con esmero cada centavo, comprando aceite para lámparas para que mis hermanos y yo estudiáramos. Bajo esa luz amarillenta, recitamos nuestras primeras lecciones… Al reflexionar sobre aquella época, comprendo que, gracias a la luz de aquellos días, ahora hemos alcanzado nuevos horizontes.
Recuerdo con cariño aquellas noches estudiando y quedándome dormida a la luz de la lámpara, con la llama chamuscando mi cabello rubio, solo para despertar sobresaltada por el olor a cabello quemado, con la cara manchada de hollín por la mañana. Incluso ahora, muchas noches en mis sueños todavía me despierto sobresaltada por el olor a cabello quemado, el penetrante olor a aceite derramado en mis libros, y los recuerdos aún me persiguen. A medida que fui creciendo, comprendí gradualmente que cada vez que volvía a encender la lámpara, el aceite se agotaba más rápido, igual que el corazón de mi madre, sacrificándose en silencio por nuestro crecimiento. Mi madre envejeció, su cabello se volvía más gris cada día, las arrugas se profundizaban alrededor de sus ojos, todo para que pudiéramos tener la felicidad que tenemos hoy.
Recuerdo aquellas noches de agosto, el aire fresco del otoño, con suaves brisas que me acariciaban la piel a través de la ropa fina. Me estremecía la sensación, pero también me deleitaba enormemente la brillante luz de la luna que brillaba desde arriba. El viento traía el tenue aroma a guayaba, chirimoya y otras frutas maduras. Eso era todo lo que anhelábamos los niños. En esas noches de luna, sin necesidad de llamarnos, como si estuviéramos de acuerdo, nos reuníamos desde todos los callejones y calles en el patio de la cooperativa para jugar y divertirnos con muchos juegos infantiles.
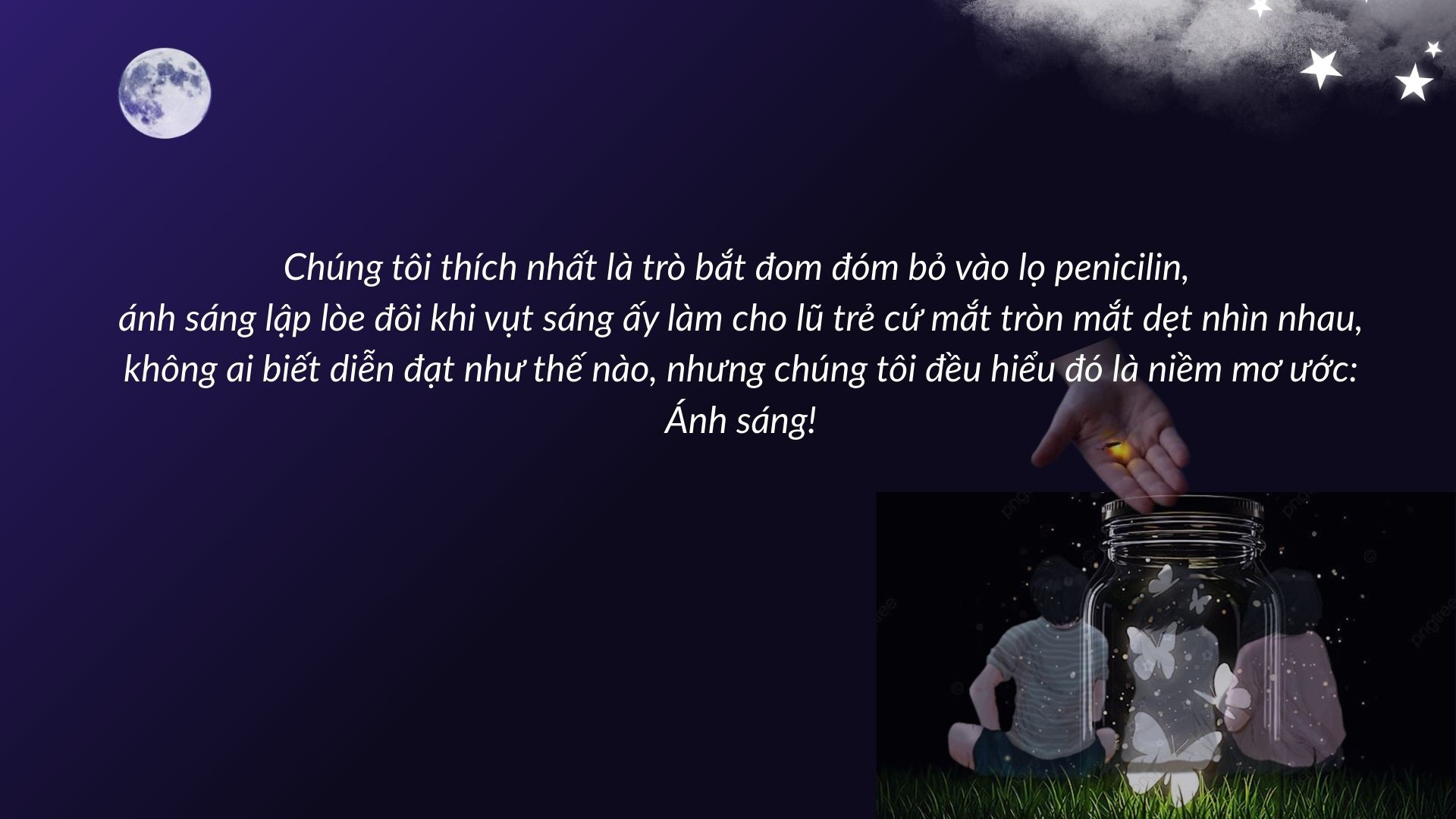
La risa clara y nítida hacía aún más alegre la noche de luna, con su eco incesante. Lo que más nos gustaba era atrapar luciérnagas y meterlas en frascos de penicilina; la luz parpadeante, a veces un repentino estallido de brillo, hacía que los niños se miraran fijamente con los ojos muy abiertos. Nadie sabía cómo describirlo, pero todos comprendíamos que era un sueño: ¡Luz!
En las noches claras y estrelladas, nos tumbábamos en el césped junto al camino, mirando hacia arriba y contando: uno, dos, tres... hasta que nos dolía la boca. Entonces cada uno reclamaba una estrella para sí, cada uno convencido de que su estrella era la más grande, la más brillante...
El tiempo vuela. Hemos llegado a la adolescencia. Los juegos de nuestra juventud se han ido apagando poco a poco. La luz de la luna ya no brilla con fuerza, las estrellas parecen menguar y las luciérnagas han desaparecido. Cada uno ha tomado su camino, cada uno hacia un nuevo horizonte. Lo único que tenemos en común es que dondequiera que vayamos, nos vemos abrumados por la luz eléctrica. Con el tiempo, nos hemos acostumbrado a ella; la luz eléctrica parece darse por sentada, estar al alcance de la mano. Esta noche, incluso con el apagón, ¡sigo sintiendo una luz que nunca se apaga!
Fuente: https://baolaocai.vn/anh-sang-dem-post883012.html






![[Foto] Presentación de la edición de primavera Binh Ngo del periódico Nhan Dan a oficiales y soldados en la frontera y las islas.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769491058494_trao-tang-bao-xuan-cho-cb-cs-bien-gioi-hai-dao-0994-5950-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Foto] Trabajando bajo el sol abrasador en la construcción de un internado de varios niveles en la región fronteriza de Dak Lak.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769489254973_ndo_bl_img-1285-4083-jpg.webp&w=3840&q=75)






















































![[Hightling] Conferencia sobre la Implementación de Tareas para 2026](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769477856197_dsc01637.jpeg&w=3840&q=75)





































![OCOP durante la temporada del Tet: [Parte 2] La aldea de incienso de Hoa Thanh brilla en rojo.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769480573807_505139049_683408031333867_2820052735775418136_n-180643_808-092229.jpeg&w=3840&q=75)
![OCOP durante la temporada del Tet: [Parte 1] Chirimoyas de Ba Den en su "temporada dorada"](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F26%2F1769417540049_03-174213_554-154843.jpeg&w=3840&q=75)







Kommentar (0)