
A través de la oscuridad “Sinfonía de cámara”
Se puede decir que la música de D. Shostakovich es un espejo que refleja las contradicciones de la época, entre la oscuridad de la opresión y la luz de la voluntad humana, entre una actitud burlona y un espíritu indomable.
Como dijo el profesor David Fanning, investigador musical especializado en los compositores Carl Nielsen y Dmitri Shostakovich: "Entre las presiones contradictorias de las exigencias del gobierno, la resistencia de la mayoría de sus colegas y sus ideas personales sobre el servicio a la humanidad y al público, logró forjar un lenguaje musical con un inmenso poder emocional".

Dmitri Shostakovich nació el 25 de septiembre de 1906 en San Petersburgo, en el seno de una familia de clase media. Su padre era químico y su madre, una talentosa pianista. Familiarizado con el piano y con una temprana afición por la composición, ganó el segundo premio en el primer Concurso Chopin, completó la Sinfonía n.º 1 inmediatamente después de graduarse del Conservatorio en 1926 y fue aclamado por el público como el primer compositor talentoso de la era posrevolucionaria.
Shostakovich se sentía parte de la generación que creció gracias al triunfo de la revolución y siempre se identificó de forma muy instintiva con el Romanticismo de la nueva era a la que pertenecía. Poseedor de una impresionante colección de premios dentro y fuera de la (antigua) Unión Soviética, fue considerado «una de las voces musicales más poderosas del siglo XX», con un inmenso legado compositivo.

La Sinfonía de Cámara (Op. 110a) que el director musical Olivier Ochanine eligió para interpretar en el concierto es una obra cargada de tristeza, un autorretrato sonoro, una confesión del propio dolor y agotamiento absoluto de Shostakovich, mientras llevaba dentro de sí la enfermedad, la soledad y el tormento.
Cuenta la historia que, a los 54 años, Dmitri Shostakovich viajó a Dresde, ciudad devastada por las bombas, para componer música para una película que retrataba la horrible devastación de la Segunda Guerra Mundial . Pero, dejando de lado su propósito original, concibió una de las obras más profundas e inquietantes de su carrera: el «Cuarteto de cuerdas n.º 8 en do menor», posteriormente transcrito para cuerdas por Rudolf Barshai como «Sinfonía de cámara op. 110a».

Oficialmente dedicada a “las víctimas del fascismo y la guerra”, la obra es en realidad un homenaje al propio compositor. El acorde DSCH (cuatro notas D–E♭–C–B), derivado de sus iniciales alemanas (D. Sch), resuena y se repite a lo largo de la pieza como un código del yo grabado en cada compás.
La firma singular que solía usar para firmar algunas de esas obras, cuando aparecía en la “Sinfonía de Cámara”, se entendía implícitamente como una dolorosa afirmación de “Todavía estoy aquí”, en medio de una comunidad que quería borrar el color personal de cada miembro.
El público parece adentrarse a tientas en un viaje oscuro y doloroso por el mundo interior del compositor, repleto de movimientos caóticos. Desde la melancolía del Largo inicial hasta el ritmo distorsionado y la inquietante repetición que evoca el horror de la guerra en el segundo movimiento, Allegro Molto. Desde el vals fantasmal, como una danza de espíritus entre las ruinas del tercer movimiento, hasta el solemne funeral del cuarto. Y para terminar, la débil respiración en el frágil silencio del último movimiento, como una emoción triste y melancólica al contemplar los recuerdos, el ego y los límites de la resistencia humana.

Explorar la oscuridad que habitaba en él no fue una experiencia fácil para la mayoría del público presente en el auditorio del Teatro Hoan Kiem. Atravesar la melancolía y la confusión de la «Sinfonía de Cámara» fue la forma más sutil de adentrarse en el complejo mundo interior del autor. Luego, rompieron a llorar al verse bañados por la brillante luz de la obra siguiente, al comprender cuán hermosa era esa luz en comparación con el oscuro abismo que acababan de afrontar. Probablemente esa era también la intención del director de orquesta francés Olivier Ochanine, al elegir concluir la «historia no contada» de Shostakovich con una obra tan alegre como el Concierto n.º 1 para piano, trompeta y cuerdas.
De este modo, la SSO ha retrocedido en el tiempo, de manera que, desde los últimos años de su vida, nos encontramos con un joven Shostakovich lleno de vida e inteligencia, pero a la vez extrañamente sarcástico y extravagante. En el Concierto n.º 1 para piano, trompeta y cuerdas, el piano y la trompeta no son solo dos instrumentos, sino dos voces que dialogan: entre la razón y la emoción, entre el miedo y la libertad. La trompeta parece burlarse, reírse con arrogancia de las tragedias. El piano, mientras tanto, llora y canta una canción llena de fe en cada ser humano.
Y demos la bienvenida a la luz con el “Concierto n.º 1”.
Durante su vida, la vida, la ideología, las opiniones políticas y algunas de las obras de Shostakovich recibieron críticas mixtas. Pero nadie puede negar que fue un gran compositor.
A través de la mirada de muchos críticos famosos, en las sinfonías se puede apreciar la influencia de Mussogrsky, Tchaikovsky e incluso, en cierta medida, de Rachmaninov en Shostakovich, en la forma épica y los poderosos arreglos orquestales.
Pero en el ámbito de los conciertos, especialmente en los conciertos para piano, Shostakovich intentó alejarse lo más posible de los grandes modelos rusos. Comparando el Concierto para piano n.º 1 de Shostakovich con obras similares de sus contemporáneos, resulta difícil afirmar que pertenezcan al mismo género.

Si Rachmaninov, Tchaikovsky o Brahms intentaron expandir los conciertos para piano hasta convertirlos en algo parecido a una sinfonía con piano solo, Shostakovich transformó su obra en algo completamente nuevo, satírico e ingenioso, compacto y bello.
Se dice que Shostakovich originalmente tenía la intención de componer un concierto para trompeta para Alexander Schmidt, trompeta principal de la Filarmónica de Leningrado, pero encontró dificultades técnicas y decidió agregar piano y convertirlo en un concierto para dos instrumentos con una orquesta compuesta solo por cuerdas, algo bastante inusual para Shostakovich.
La obra también muestra una faceta inusual de su música, aportando entretenimiento, diversión e ingenio, y convirtiéndose en uno de los conciertos más populares de la actualidad.
Compuesto en 1933, el Concierto para piano n.° 1 es una de las obras más brillantes y audaces de Shostakovich: un concierto satírico, entrelazado con espíritu juvenil, ingenio agudo y momentos inesperados de profunda belleza.
Escrita para piano, trompeta y cuerdas, la pieza es casi un doble concierto: la trompeta desempeña los roles de comentarista, bufón y provocador, en un intercambio ingenioso e inesperado con el piano. La energía vibrante y lúdica de la obra refleja al joven Shostakovich: un intérprete virtuoso y un satírico travieso.
Los cuatro movimientos de la obra son un torbellino de estilo y emoción, que transita desde las juguetonas fanfarrias y el agudo diálogo instrumental del primer movimiento hasta los cálidos y delicados tonos del piano en el segundo. Luego, breves y misteriosas pausas puntúan ambos mundos con suntuosas armonías en el tercer movimiento, para concluir con una risa irónica y un guiño pícaro en el último.
La tarea de presentar este concierto al público de la capital corre a cargo de dos artistas: el pianista solista Luu Duc Anh y el trompetista solista Daiki Yamanoi. Luu Duc Anh, uno de los pianistas más destacados de Vietnam, cuenta con una impresionante trayectoria, habiendo estudiado en prestigiosas escuelas de música, recibido numerosos premios nacionales e internacionales, participado en prestigiosas orquestas y ejercido como jurado en prestigiosos concursos.
El “Concierto n.º 1” conmovió al público gracias a la técnica interpretativa y la profundidad emocional de este querido artista.

Junto a él, el trompetista asociado de la Orquesta Sinfónica Sun, Daiki Yamanoi, actúa como compañero y malabarista, entrelazando ingenio y lirismo en cada diálogo musical.
En conjunto, iluminan el mundo paradójico de Shostakovich, donde la risa va de la mano con la desesperación y la sátira se convierte en la expresión más auténtica de los mensajes del autor.
El concierto «Shostakovich - Historias Inéditas» se inauguró con la «Fantasía Vals» de Mijaíl Glinka, una danza onírica, un espacio diáfano, romántico y ligero como un suspiro. Glinka, pionero de la música rusa, sentó las bases de la velada con una belleza delicada y frágil, antes de que el universo musical de Shostakovich revelara la fragilidad de ese sueño ante el peso de la historia. Ambos compositores, en dos épocas distintas, convirtieron el vals en un símbolo de la vida humana: grácil e inquietante, pero también potencialmente indomable y lleno de vitalidad.
Fuente: https://nhandan.vn/bang-qua-bong-toi-de-don-chao-anh-sang-post923587.html







![[Foto] El secretario general To Lam y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, asisten al 80.º aniversario del Día Tradicional del Sector de Inspección de Vietnam.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)

















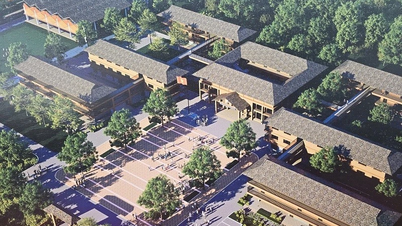







































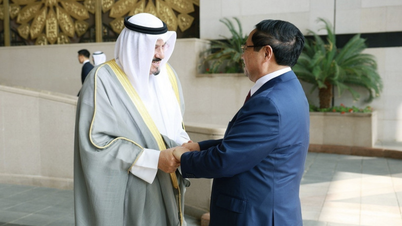






































Kommentar (0)