El lunes por la mañana, presencié una escena que me hizo detenerme: una maestra estaba en la puerta de la escuela, agachada para atarle los cordones a un alumno de sexto grado. El niño se apartó del tráfico, aún sujetando su mochila deshilachada. La maestra le ató cada nudo con cuidado, le rozó las rodillas y sonrió: «Bien, ve a clase».
Fueron solo unos segundos, pero en los ojos del estudiante había algo a la vez agradecido y cálido. Al ver esa escena, recordé incontables anécdotas sobre profesores —detalles tan cotidianos que a veces hasta los propios protagonistas los olvidan—, pero suficientes para que uno reflexione sobre el significado de «formar personas».
Últimamente se habla mucho de innovación, estándares de rendimiento o habilidades digitales, pero rara vez nos detenemos a observar el aspecto más íntimo de la educación , donde los niños crecen, poco a poco, de la mano de los maestros. Muchos creen que la profesión docente se reduce a planes de clase y calificaciones; que basta con cumplir con las responsabilidades. Sin embargo, por las historias que he escuchado, veo que lo que define la profesión docente reside en lo que no se impone: una comida compartida, un par de zapatillas para los alumnos con menos recursos, un mensaje de ánimo a medianoche para los estudiantes que tienen dificultades. Es ese espíritu de «segundos padres» lo que deja huella.

Estas acciones silenciosas tienen múltiples causas. En parte, se deben a la naturaleza específica de cada situación, donde aún se evidencian diferencias regionales. En las zonas urbanas, los docentes lidian con la presión psicológica de los adolescentes; en las rurales, la escasez de alimentos y ropa, las largas distancias y la privación erosionan silenciosamente la sociedad. En las zonas montañosas, los docentes transportan arroz a través de puertos de montaña para preparar el almuerzo de los estudiantes internos; en otros lugares, se enfrentan a la depresión, la violencia escolar e incluso la soledad estudiantil en la era de las redes sociales. Datos de psicología escolar muestran que la tasa de niños con problemas emocionales aumenta constantemente cada año, pero el sistema de apoyo es muy precario. Ante este vacío, los docentes se convierten en «guardianes espirituales», un rol que nunca ha recibido un nombre oficial.
Al analizar las historias, lo más importante siempre son las personas. La maestra que comparte la mitad de su almuerzo con un alumno que llega a clase con hambre cada mañana. La maestra que, en silencio, paga la deuda de desayuno del alumno durante meses sin decir una palabra. La maestra que recibe un mensaje de auxilio a la una de la madrugada, se pone rápidamente una camisa y corre a casa del alumno que está presa del pánico por la depresión. O en una aldea remota, baña, corta las uñas y enseña a cada niño habilidades de higiene como si cuidara de su propio hijo. Esos detalles son pequeños, sutiles y difíciles de considerar logros, pero son los lazos que mantienen al alumno conectado con la vida. Cuando un alumno aficionado a los videojuegos fue incluido en el equipo de fútbol por la maestra y nombrado capitán, tuvo una nueva razón para seguir adelante.
Si no se reconocen estas problemáticas, el precio a pagar será enorme. Para los estudiantes, significa sentirse abandonados en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Para los docentes, significa agotamiento, cuando sus sacrificios silenciosos no son comprendidos. Y para la sociedad, significa perder uno de los pilares culturales más importantes: la confianza en el profesorado. Una generación de jóvenes que crece sin apoyo emocional será vulnerable, se desorientará fácilmente y perderá la fe en sí mismos con facilidad; algo que la educación por sí sola no puede compensar mediante la reforma curricular.
Pero en medio de estos desafíos, aún vemos innumerables aspectos positivos. Si observamos con atención, veremos muchos cambios positivos que pueden comenzar con pequeños gestos. Los padres deberían dejar de comparar a sus hijos con los demás y, en cambio, reconocer sus esfuerzos diarios. Las escuelas deberían crear más espacios para que los docentes interactúen y escuchen a los estudiantes sin depender tanto de registros e informes. La sociedad debería mostrar consideración hacia la profesión docente respetando su tiempo, su salud y su reputación, en lugar de simplemente expresar gratitud con flores. Y, en un plano más amplio, las políticas que apoyen la psicología escolar o que mejoren las condiciones de los docentes en zonas desfavorecidas contribuirán a que los docentes se dediquen más a su profesión.
Cuando recuerdo la imagen del maestro agachándose para atarse los cordones frente a la puerta de la escuela la primera mañana de la semana, pienso que no fue un acto casual. Es un símbolo de las incontables veces que los maestros se agachan en la vida: agachándose para recoger un sueño roto; agachándose para levantar a un niño caído; agachándose para mirar a los ojos del alumno y decirle: «Creo en ti», «Creo en ti». Y quizás, cuando un alumno crece y regresa, abraza al maestro y, con la voz entrecortada, le dice: «Sin usted, no estaría aquí hoy», ese es el momento que mejor explica el significado de «la vocación de formar personas». Una vocación que no rebosa de fama ni de brillo, pero que basta para cambiar el destino de una persona. Conservar esos pequeños detalles, valorar la mano que se ha posado sobre nuestros hombros y vivir de una manera que enorgullezca a nuestros maestros: quizás esa sea la gratitud más hermosa que cada uno de nosotros puede expresar.
Fuente: https://vietnamnet.vn/cha-me-thu-hai-trong-su-nghiep-trong-nguoi-2464298.html



![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, mantiene conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Woo Won Shik.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629724919_hq-5175-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Foto] Lam Dong: Vista panorámica de la cascada Lien Khuong, que ruge como nunca antes.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763633331783_lk7-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] El presidente Luong Cuong recibe al presidente del Senado de la República Checa, Milos Vystrcil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629737266_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)
































































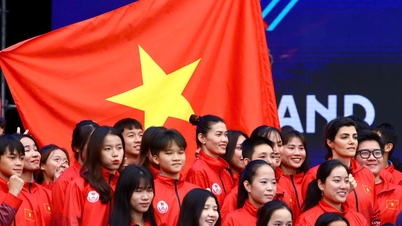




































Kommentar (0)