Nací en una temporada de inundaciones tras otra. Mi infancia transcurrió entre el olor a humedad del arroz crudo, los suspiros de mi madre al escuchar el pronóstico del tiempo y las noches de insomnio en las que mi padre paseaba por el patio con una linterna para ver si el agua había llegado al porche. Los adultos lo llamaban preocupación, pero nosotros, los niños, lo considerábamos una aventura. Huir de las inundaciones, dos palabras que sonaban extrañas para los niños de otras regiones, pero que para nosotros eran parte inseparable de nuestros recuerdos. Recuerdo las tardes oscuras, el viento del callejón entrando, trayendo vapor de agua fría. Mi madre recogía ropa a toda prisa, mientras mi padre levantaba una tabla para sostener varios sacos de arroz. En ese momento, temblaba y me emocionaba a la vez: "¿Llegará el agua al umbral este año, papá?". Mi padre no respondió, solo miró el cielo púrpura, la mirada expectante de alguien que ha vivido con inundaciones toda su vida.
La noche de las inundaciones siempre llega muy rápido. El agua inunda el patio sin previo aviso y los gritos de los vecinos resuenan sin cesar: "¡La casa de la Sra. Tham está inundada!", "¡Este lado está a punto de desbordarse!". Todos están alborotados, pero nadie entra en pánico. La región Central está acostumbrada a las inundaciones; llevar garrotes se ha convertido en un instinto. La gente se ayuda a mover sus pertenencias, golpea las paredes en lugares peligrosos para señalar. Las linternas parpadean bajo la lluvia blanca como un enjambre de luciérnagas perdidas.
 |
| Ilustración: HH |
Mis días escapando de la inundación comenzaron cuando el agua llegó a la puerta. Mamá metió arroz, sal, una botella de aceite y ropa seca en una bolsa de plástico. Papá aprovechó para acomodar los muebles de la casa, elevando algunos lo máximo posible. Luego, caminamos por el patio, inundado hasta las pantorrillas, hasta la casa de mis abuelos, que estaba más alta y seguía seca. Estaba muy oscuro, la lluvia que me golpeaba la cara era punzante. Apreté la mano de mamá con fuerza, escuchando el chapoteo de las sandalias de papá frente a mí, como un guía en la inundación.
Al llegar a casa de mi abuela, solo vi la lámpara de aceite parpadeante en la pequeña cocina. Mi abuela esperaba frente al porche, con su delgada figura aún firme como un bambú al fondo del jardín. Dijo: «Esta inundación es grande, quédate aquí conmigo». Su voz parecía calmar las preocupaciones de todos. Así que todo el vecindario se refugió en la casa más alta, convirtiéndose en una gran familia improvisada durante los días de crecida. Nunca he olvidado la escena de todo el vecindario reunido en la casa húmeda, angustiados y llenos de amor. Los niños, sentados con las rodillas dobladas sobre la cama de bambú, escuchábamos a los adultos contar historias de la antigua temporada de inundaciones, la historia del río Huong que una vez se llevó el techo de nuestra casa. Las historias no asustaban a los niños, sino que nos unían más. Mi abuela solía decir con voz cálida: «Esta inundación retrocederá, lo que queda es el amor humano, hijo mío». En aquel entonces, no lo entendía todo, pero al crecer, comprendí que mi abuela nunca se equivocaba.
Durante las inundaciones, comer también era un reto. Mi madre y mi abuela cocinaban arroz en una estufa con un trípode alto, calentado por unos trozos de leña húmedos y picantes. Recuerdo con claridad el olor a arroz quemado mezclado con el de la lluvia, un sabor único que no se encontraba en ningún otro lugar. La comida consistía solo en hojas de boniato, salsa de pescado y un poco de pescado seco, pero a todos les pareció extrañamente deliciosa. Quizás porque en tiempos difíciles, la gente sabe apreciar cada bocado de arroz, cada gota de agua. Por la noche, el viento soplaba con más fuerza. Al oír el sonido del agua corriendo afuera, me abracé con fuerza a la fina manta, temblando de frío. Pero a mi lado, mi madre me palmeó el hombro, mientras mi padre, sentado junto a la ventana, miraba hacia afuera. Sus ojos en ese momento ya no reflejaban cansancio, sino una extraña determinación. La gente de la región central es así: aunque el agua les llegue a las rodillas, a la cintura, aunque se lo lleve todo, perseveran con calma y siguen viviendo.
Cuando el agua empezó a bajar, el cielo pareció aclararse un poco. Todo el vecindario se arremangó y regresó a casa. El camino frente al callejón estaba cubierto de un espeso limo marrón; el olor a lodo impregnaba el aire. Todos empezaron a limpiar: algunos achicaron agua, otros fregaron el suelo, otros reconstruyeron las paredes derruidas. Hubo risas mezcladas con lamentaciones, pero el espíritu de "ayudar con lo que se pueda" perduró. La familia más adinerada cocinaba un plato de sopa o una olla de gachas para la otra. Las comidas después de la inundación siempre eran deliciosas, no porque estuvieran llenas, sino porque se compartían.
Al crecer, al dejar mi pueblo natal para estudiar y luego trabajar, me di cuenta de que los días que huí de la inundación me enseñaron muchas cosas: resiliencia, ahorro, compasión y la creencia de que, por muy tormentosa que sea la situación, las personas siempre pueden apoyarse mutuamente para sobrevivir. Como decía mi abuela: «Las aguas de la inundación finalmente retrocederán, pero solo quedará el amor humano».
A veces, en medio del bullicio de las calles, huelo la primera lluvia de la temporada y de repente pienso en las noches de inundaciones de años pasados. Pienso en mis padres chapoteando en la oscuridad, en la mano de mi abuela apartándome el pelo mojado de la frente, en la lámpara de aceite parpadeante en la pequeña cocina. Todo vuelve, tan cálido que con solo cerrar los ojos, siento que estoy de vuelta en mi infancia, en los días de las inundaciones de mi pueblo.
Tuong Lai
Fuente: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202511/nhung-ngay-chay-lut-b5f7ded/



![[Foto] El primer ministro Pham Minh Chinh recibe al gobernador de la prefectura de Gunma (Japón) y al asesor especial de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F25%2F1764066321008_dsc-1312-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] Primer plano de la central hidroeléctrica del río Ba Ha en funcionamiento para regular el agua río abajo.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F25%2F1764059721084_image-6486-jpg.webp&w=3840&q=75)








































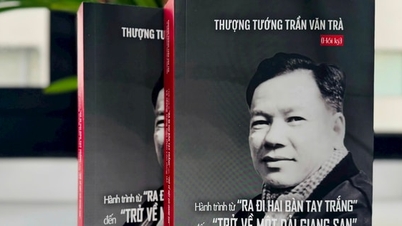





![[Respuesta] ¿Debo instalar un ascensor en una casa antigua reformada?](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/25/1764039191595_co-nen-lap-thang-may-cho-nha-cai-tao-cu-khong-04.jpeg)






























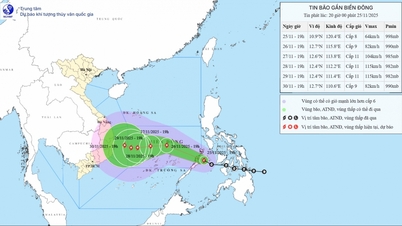

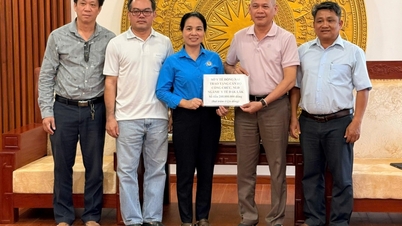
















Kommentar (0)