 |
Al llegar a urgencias, vi a mi tía sentada tranquilamente a su lado. La fría luz blanca del hospital se reflejaba en su rostro, revelando su ansiedad. Estaba cansado, pero al verme, intentó sonreír; sus cálidos ojos parecían querer aliviar mi cansancio.
Entre los niños, yo era a quien más quería, quizá porque me parecía a él y era buen estudiante. La miró con voz débil pero llena de orgullo: «Mi hijo empezará décimo grado el año que viene. Estudia mucho». Ella sonrió y se giró para preguntarme sobre mis estudios. Al oír que no tenía planes, reflexionó y dijo: «¿Por qué no intentas el examen de ingreso a la escuela provincial especializada? Es muy difícil, pero creo que puedes».
Sus ojos se iluminaron al hablar, lo que me infundió confianza. Entonces vio mi rodilla sangrante. Sin decir palabra, fue a buscar algodón y alcohol isopropílico. Mientras me vendaba, sus manos eran tan suaves y tiernas que no sentí ningún dolor.
Me invadieron los recuerdos de la infancia. Recuerdo haber seguido a mi padre a la ciudad a vender salsa de pescado. Ella estaba sentada abajo, con un embudo en la mano, ayudando a su padre a verter la salsa de una lata grande en botellitas. Yo estaba cerca, curioso, cuando la lata, sin querer, presionó mi pierna contra la suya. Me dolió tanto que la aparté bruscamente, salpicando su camisa con salsa de pescado. La camisa que llevaba para ir a trabajar olía intensamente a salsa de pescado, pero ella solo sonrió con dulzura, sin regañarme en absoluto. La he querido desde entonces.
Entonces recordé el día en que inauguró su nueva casa. Era una casa grande de dos pisos con azulejos brillantes y una escalera de piedra amarillo pálido. Lo miré todo con entusiasmo, asombrado. Me dio una botella de Fanta fría y me dijo: "¡Bébela, está deliciosa!". Esa fue la primera vez que probé un refresco. Ese sabor extraño, dulce y fresco me cautivó. La ciudad se me apareció como un mundo nuevo y fascinante. Desde entonces, había soñado con vivir allí, aunque nunca había pensado en irme de casa.
Al final del noveno grado, me quedé en su casa para preparar el examen de admisión a una escuela especializada. Era un examen difícil, con una competencia mucho mayor que la del examen de admisión a la universidad. Me apuntó a tres clases extra, con un horario completo de la mañana a la noche. Las primeras clases me abrumaron. Los demás estudiantes de la clase eran muy buenos estudiando, pero a mí me costaba resolver problemas de matemáticas difíciles.
Una vez, me trajo un juego de exámenes viejos. Lo recogí con tristeza. Las preguntas especializadas de matemáticas me confundían; no podía entenderlas, ni mucho menos resolverlas. Pero cuando pasé a las de lengua, de repente me di cuenta de que tenía una oportunidad. Las de literatura eran más adecuadas para mí, me abrían una puerta estrecha por la que podía entrar. Estaba más entusiasmado y estudiaba mucho. A medida que se acercaba el día del examen, estudiaba temprano y tarde. Mi tía, por aquel entonces, también se quedaba despierta conmigo, preocupándose por cada vaso de leche y cada merienda nocturna. Me animaba y creía que aprobaría el examen. Todas las noches que estudiaba hasta tarde, ella se quedaba despierta, preparaba leche y me animaba.
El día del examen, no me fue bien, solo saqué la mitad. Me entristeció pensar que la oportunidad se había acabado. Regresé a mi pueblo. En ese momento, decidí estudiar allí. Justo antes del día del examen para entrar a la preparatoria del distrito, me llamó con la voz llena de alegría: "¡Aprobaste! ¡Prepárate para ir a la escuela!". Me sorprendí y volví a preguntar: "¿De verdad aprobaste? ¡Me fue tan mal en el examen!". Sonrió y dijo: "De verdad aprobé. ¡Solo los puntos necesarios, pero aprobar es aprobar!".
Fui el último estudiante en aprobar la asignatura de lengua especializada ese año. Si me hubiera perdido un cuarto de punto, sin duda habría ido a una escuela secundaria de distrito. La frontera entre ambos lugares, a 40 kilómetros de distancia, me valía ese cuarto de punto.
Dejé mi pueblo natal, me mudé a la ciudad y comencé una nueva vida escolar. Los primeros días, mi maestra me llevaba a la escuela en moto. Dos días después, me compró una bicicleta. Recorrí las calles abarrotadas en bicicleta, lleno de emoción. La gran escuela especializada, con sus frondosos árboles y sus amplias aulas, me hizo decirme: "¡Tengo que esforzarme mucho!". Sin embargo, los tres años en la escuela especializada no fueron fáciles.
Elegí presentarme al examen de admisión a la universidad para ciencias naturales, una opción diferente a la de la especialización en lenguas. Estudiar en una clase especializada implicaba que, además de estudiar por la mañana, tenía que asistir a clases extraescolares cinco tardes a la semana, incluyendo tres sesiones de lenguas extranjeras. Por lo tanto, solo tenía unas dos horas por la tarde y por la noche para cursar asignaturas extraescolares de ciencias naturales. Con tan poco tiempo, el estudio autodidacta por la noche era mi principal dedicación.
Durante mis años de preparatoria, solía estudiar hasta la una o las dos de la madrugada. Por la mañana, cuando iba a la escuela, siempre dormía mal y tenía un poco de fiebre por trasnochar. En el ático, en las noches largas, bajo la lámpara del escritorio, estudiaba solo con las palabras "WILL" pegadas en la pared, como recordatorio para no rendirme. Ella siempre estaba ahí, silenciosamente preocupada. Un día, vino a mi habitación y me vio todavía absorto en mis libros: "Estudia despacio, cuida tu salud. ¿Cómo puedes seguir con tus estudios si estás enfermo?".
Recuerdo con claridad el día que anunciaron los resultados de la universidad. En aquel entonces, no había móviles ni internet para consultar los resultados. Todo se podía hacer solo a través de la centralita del teléfono fijo. Esa tarde, cuando se disponía a ir a trabajar, una amiga que había hecho el examen con ella vino a decirle que ya habían salido los resultados. Cogió el teléfono fijo, marcó el número y llamó a la centralita. Sonaron los números fríos del otro lado de la línea: "Matemáticas 10, Física 9.5, Química 10". En cuanto terminó de hablar, me quedé paralizada, como si no pudiera creer lo que oía. Me giré para mirarla y no pude contener la emoción. Me abrazó, con lágrimas de alegría en los ojos, y me consoló: "¡Aprobaste, aprobaste, querida!". Se me hizo un nudo en la garganta.
Ella no solo es la única familiar que me animó en cada dificultad, sino también la persona que más quiero. La miré a los ojos y vi el orgullo y la alegría de una madre, una tía que me acompañó en cada paso del camino. Quizás ella sea más feliz que yo, porque ha pasado por tantas dificultades conmigo para llegar hasta aquí.
Pasó el tiempo, fui a la universidad, me gradué y me lancé al mundo. Los proyectos y el trabajo me mantuvieron ocupada, pero siempre recordé lo que me enseñó mi maestra: «Recuerda, al hacer cualquier cosa, debes esforzarte al máximo, hacerlo con el corazón más puro. Después, triunfes o fracases, no hay nada que lamentar, porque al menos lo hiciste lo mejor que pudiste». Esa enseñanza me acompañó durante los meses que pasé viajando, trabajando y persiguiendo mis propios sueños.
Hace poco, mientras trabajaba en un proyecto remoto en el noreste, mi madre me llamó. Me dijo: «Mi tía está gravemente enferma. Vuelve enseguida». Me dio un vuelco el corazón. Recogí mis cosas rápidamente, tomé el autobús nocturno y me dirigí directo a la ciudad.
Durante todo el viaje a casa, estuve despierta en el coche, sin poder dormir. Recordé a mi tía sentada en la cama del hospital, cuidándolo. Recordé lo que me dijo cuando falleció. Estaba triste, suspiró y me dijo: «Ahora que ya no está, probablemente ya no tenga motivos para volver a mi pueblo». Antes de eso, cada dos semanas, venía a visitarlo. Iba al mercado y cocinaba sopa de pescado agrio, su plato favorito. Se sentaba y lo observaba comer poco a poco. Entonces tuve miedo, temí que mi tía lo siguiera hasta las nubes blancas como había hecho antes.
El coche llegó a la ciudad cuando el cielo apenas amanecía. Entré en su casa y caminé con cuidado hasta su habitación. Después de tanto tiempo sin verla, estaba muy delgada. Se tumbó en la cama y entreabrió los ojos al oír mis pasos acercándose. Le tomé la mano sin decir palabra. Nos miramos con la mirada nublada. Le levanté la mano y la besé con ternura. Ella susurró: «Has vuelto... Siéntate... aquí... conmigo».
Me quedé con ella las dos semanas siguientes hasta el día en que se fue. Ese día fue frío y lluvioso, como el final de una película en blanco y negro, la película de la vida; la imagen de mi tía se fue desdibujando poco a poco y desapareció.
Sollocé y susurré: "¡Señorita!"
[anuncio_2]
Fuente: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/anh-sang-lang-tham-150127.html









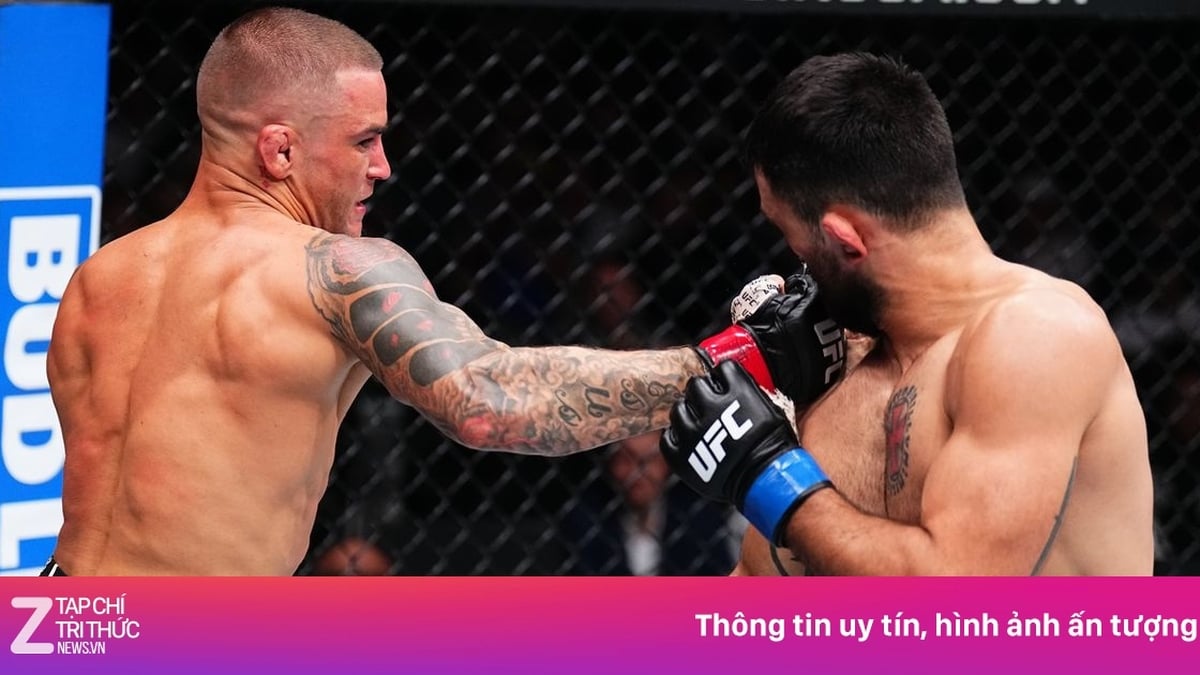




































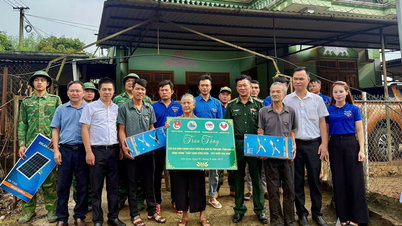





















































Kommentar (0)