El niño caminaba de puntillas, buscando el libro "La Llave de Oro", pasando meticulosamente cada página. Afuera, un fino velo de niebla envolvía el campanario de la iglesia, dejando solo visible la tenue silueta de su aguja. En la habitación cerrada, el crujido de las páginas resonaba suavemente como un susurro. El niño estaba perdido en el mundo del muñeco de madera de nariz larga.

Ilustración de: Tuan Anh
El crujido de pasos sobre las hojas de bardana sobresaltó al niño, que escondió su libro bajo la almohada y miró con curiosidad por la rendija de la puerta. En el sendero que conducía al cañaveral, varios niños de su edad perseguían una bandada de palomas que paseaban tranquilamente. De repente, una de ellas agarró la cola de la última paloma, haciéndola batir las alas y salir volando asustada, dejando tras de sí un gruñido furioso. El niño se deslizó fuera de la cama, ansioso por unirse a ellos. Después de pasar todo el día en el estrecho ático, sentía el cuerpo rígido por el encierro.
Afuera, los niños seguían jugando, tirándose hojas secas en la cabeza y revolcándose en los montículos de hierba apilados como pajares, sin prestar atención al nuevo vecino que acababa de mudarse. El niño se quedó mirando fijamente, luego, en silencio, se dio la vuelta y subió al ático de madera. Era su propio mundo, no grande, pero silencioso. Un olor a humedad lo impregnaba todo, flotando en los viejos y desgastados libros de cuentos y las coloridas cajas de Lego... El niño los miró con la mirada vacía. No recordaba cuándo había perdido el interés en las formas que una vez lo fascinaron. Para él ahora, todo parecía ser solo vacío, un lugar donde la soledad había echado raíces. Salvo el violín colgado en la pared, todo el ático parecía haberse convertido en un vacío silencioso.
Madre e hijo se mudaron a esta casa el otoño pasado, durante la breve transición entre estaciones, cuando cesaron las lluvias, dando paso a un frío silencioso y rastrero. La casa estaba en las afueras, tras un jardín de eucaliptos desnudos, donde bandadas de aves migratorias se refugiaban, acicalando sus alas y murmurando suavemente cada mañana mientras el niño aún dormía. A veces, el aleteo lo despertaba sobresaltado. Se acurrucaba en su manta, escuchando cómo los sonidos se perdían en la distancia mientras las aves remontaban el vuelo hacia la brumosa cima de la montaña. Para él, este lugar era tan lúgubre que incluso el viento susurrando entre los árboles parecía un susurro de soledad; el único sonido que se repetía era el lento tictac del viejo reloj sobre el armario, el sonido del tiempo transcurriendo sin prisa.
A los seis años, una noche oscura, mientras dormía profundamente, su madre la despertó. Se cambió de ropa a toda prisa y se fue con dos maletas pequeñas. Desde ese día, sus vidas transcurrieron sin padre. A medida que crecía, comprendió gradualmente que este era el hito de su primera pérdida. Tras tres años viviendo en un barrio obrero pobre, ella y su madre se mudaron a esta casa aislada en las afueras de la ciudad, como olvidadas en el vasto mundo exterior. La solitaria casa se alzaba junto a un barranco cubierto de hierba seca y marchita, y las enredaderas de campanillas se retorcían y enroscaban alrededor de las paredes frías y húmedas, manchadas de moho amarillo. Telarañas colgaban del techo hasta los cristales agrietados. En un rincón, una silla desgastada y tapizada en cuero estaba manchada de colillas, rastro de un hombre que una vez vivió allí. En la pared, un violín cubierto de polvo blanco confirmaba que su dueño se había ido hacía mucho tiempo.
Tan pronto como llegó a su nuevo hogar, el niño descolgó su violín, cepillando el polvo blanco que cubría la caja de madera. Giró con curiosidad el mástil liso y pulido, tocando suavemente las cuerdas. El sonido que resonó lo conmovió profundamente. Una sensación de emoción indescriptible. Era la primera vez que tocaba un instrumento musical, y para él, era como una puerta que conducía a un mundo misterioso y cautivador. Ese verano, su madre lo llevó a un profesor de violín local. Al principio, con dificultades para deletrear cada nota, quedó cautivado por el sonido del violín. Fuera de la escuela, tocaba con entusiasmo; el sonido del violín parecía poseer un encanto extraño, apaciguándolo cada noche.
El niño apretó el mástil del violín contra su hombro y tocó una suite que había aprendido la noche anterior. La melodiosa melodía se deslizaba con los rayos del sol poniente que se desvanecían tras el cristal de la ventana como un suave susurro…
"Duerme profundamente, querido, para que mamá pueda ir a cortar plátanos lejos. Duerme profundamente, querido, papá está en el bosque lejano recogiendo brotes de bambú..." Se oía el suave canto de una niña. Aunque débil, el canto se filtraba por la rendija de la puerta, obligando al niño a detenerse, a asomarse por la cortina y a mirar hacia afuera. Más allá de su casa, separado por un seto espeso, había un pequeño ático enclavado entre una maleza. El canto que provenía de allí se hacía cada vez más fuerte. A diferencia de los ruidos del exterior, el canto parecía salir de la delicada garganta de un niño frágil. El niño guardó su instrumento, se subió rápidamente al alféizar de la ventana y apartó la cortina. A través del cristal polvoriento, vio a una niña delgada, de unos ocho años, sentada entre un montón de retazos de tela de colores, con las rodillas dobladas hasta las orejas. Dejó de cantar y se agachó en silencio para examinar la tela. Al observar con atención, el niño se dio cuenta de que era una muñeca hecha con retazos de tela, del tamaño de un bebé aún en la cuna. La niña abrazó la muñeca contra su pecho, acariciándola suavemente, murmurando algo incomprensible, y de repente rompió a llorar. El llanto no era fuerte, sino más bien un sonido ahogado y apagado, como si algo le apretara la garganta.
"¡Hola!" llamó el niño, golpeando suavemente el cristal de la ventana.
El ruido sobresaltó a la niña. Guardó silencio, se levantó con cautela, aferrándose al marco de la puerta y acercándose a la luz, pero su cuello aún se hundía entre sus delgados hombros; solo sus grandes ojos redondos revelaban una mirada de aprensión. Detrás de ella, un enjambre de polillas revoloteaba alrededor de la pantalla de la lámpara.
—¡No te asustes! Soy Sumi, mi familia acaba de mudarse aquí —dijo el chico con dulzura, con cuidado de no asustar a la chica—. ¿Quieres oírme tocar la guitarra? ¡Ven aquí!
La invitación del chico tenía un extraño encanto. Se secó las lágrimas y avanzó con cautela por el estrecho pasillo. Desde allí, Sumi oía claramente el sonido de sus pequeños pasos raspando el suelo, suaves y tímidos, como un gato callejero buscando refugio. Al llegar al pasillo, se asomó y susurró: «¡Sumi, llámame Árbol!». «¡Ay, es la primera vez que oigo un nombre tan bonito!», sonrió el chico, intentando sonar como un hermano mayor, aunque él mismo acababa de despertar de un sueño en el que armaba superhéroes. Sumi acercó su guitarra a la ventana y tocó solemnemente una pieza, una canción que creía que a Árbol le gustaría.
Tras las primeras notas, la mano de la niña se aferró al marco de la puerta, con los ojos abiertos de par en par por la emoción. La música se elevaba, ondulando como olas, como un espacio que se desprendía del viejo ático. Sus labios temblaban como si estuviera a punto de decir algo, pero se detuvo. La melodía terminó, pero su pequeño cuerpo seguía inclinado hacia el haz de luz que se filtraba por el pasillo. La lámpara tras ella proyectaba una larga sombra en la pared, iluminando sus delgadas piernas bajo una figura distorsionada, como un dibujo con trazos de lápiz irregulares y sombreados.
"¡Tócala otra vez!" El árbol crujió suavemente, como el maullido de un gato en la oscuridad. Afuera, el viento aullaba, arrancando las últimas hojas de la enredadera y esparciéndolas hacia el oscuro río. En el techo encalado y manchado, la lámpara de noche proyectaba una cálida luz amarilla, cuyo resplandor temblaba con el viento aullante del exterior. El niño recordó de repente el invierno de antaño, cuando los árboles del jardín casi habían perdido todas sus hojas y su padre decidió irse, dejando a su madre desconsolada.
Desde el primer día que se conocieron, la niña deambulaba a diario, apoyando la barbilla en el marco de la ventana y con la mirada fija en el desván de madera, esperando la aparición del niño. Algunos días, el niño iba a algún sitio con su madre, y la casa estaba completamente a oscuras.
En una ocasión, durante una breve conversación interrumpida, la niña susurró suavemente, como si solo ella pudiera oír: «Anhelo que mi madre venga y me lleve... pero cuando estoy con ella, me pegan». «¿Por qué? ¿Quién te pegó?», exclamó el niño asombrado. Una lágrima rodó por sus labios apretados; en la oscuridad, sus ojos brillaron como dos diminutas motas de fosforescencia. Antes de que pudiera decir nada más, la pequeña figura entró corriendo, tras la puerta entreabierta y la tenue luz que aún iluminaba el oscuro pasillo.
***
El sol de la tarde proyectaba rayos moteados sobre la pared encalada descascarillada. La niña se movía nerviosa junto a la ventana, con la mirada fija en la puerta familiar. «Mamá viene a recogerme mañana», murmuró, sollozando. El niño guardó silencio. «Pero... ¿y si vuelvo allí... y me pegan otra vez?». «Ni hablar...», susurró Cây. Se dio la vuelta y corrió adentro, regresando un momento después con una sonrisa radiante y adorable, como la de un conejo. «¡Cây tiene un regalo para Sumi! Pero... ¡tienes que salir al pasillo!», resonó la voz de la niña.
El niño salió en silencio. Era una muñeca hecha con retazos de tela, la misma que había visto antes, solo que esta vez tenía mucho pelo: brillantes hebras de lana roja que contrastaban con su cómica cara verde. "¿Te gusta?", preguntó la niña en voz baja, como si temiera que no le gustara el regalo. "¡Pasé varias noches trenzándole el pelo!". "¡Me gusta!", respondió el niño secamente, y luego suspiró suavemente: "¡Pero los niños nunca juegan con muñecas!". La niña arrugó la nariz y rió: "¡Es tan grande que podrías usarla de almohada!". Luego se jactó: "A esta muñeca la llamé Saola. ¡Recuerda llamarla así, Sumi!". "¡Bueno, hola Saola!", aceptó el regalo a regañadientes, mirando la cara bobalicón de la muñeca, intentando contener la risa.
Al día siguiente la muchacha realmente se fue.
Escondida tras la puerta de este lado, Sumi vio a Cay con una mochila amarilla, cuyos peluches colgaban a cada paso. Arrastraba los pies, sus delgadas y temblorosas piernas luchaban por seguir el ritmo de su madre. La mujer parecía melancólica y cansada, con el rostro oculto tras una vieja bufanda, y solo se le veían los ojos. Ambas caminaron en silencio por el tosco sendero de grava que conducía a la orilla del río. El agua oscura relucía y, a lo lejos, un pequeño bote las esperaba. Sumi sabía que esta vez Cay viviría con su madre, su padrastro y el hijo de una relación anterior en un apartamento en el centro de la ciudad.
Todas las tardes, después de la escuela, el niño miraba habitualmente el sillón junto a la ventana. La muñeca Saola seguía allí sentada, con la cabeza inclinada hacia atrás, su enredado pelo rojo de lana despeinado, sus dos ojos, hechos de botones negros oscuros, como si observaran a Sumi; ojos que albergaban algo indescriptible. Entonces, el niño tocaba el violín; las melodías eran persistentes, suaves y a la vez evocadoras.
A lo lejos, en el bosque, su padre recogía brotes de bambú... A veces, el niño oía de repente una suave canción que resonaba al otro lado de la cerca, como la voz del árbol que se elevaba en algún lugar. Corría hacia la ventana y miraba por ella. El ático estaba oscuro y silencioso. La habitación estaba vacía, ni un alma a la vista. Le dolía un poco el corazón, como si una emoción muy extraña lo hubiera tocado suavemente.
La noche era oscura. En las ramas desnudas y sin hojas, los murciélagos colgaban en silencio. El viento agitaba las hojas del porche. El niño se apartó de la ventana y bajó al jardín. Deambuló un buen rato, mirando de vez en cuando hacia la ventana ovalada del ático, donde Cây solía esperarlo al volver de la escuela todas las tardes. Desde que la niña se fue, la habitación no había recibido luz ni una sola vez. De hecho, era solo un ático viejo y ruinoso, nada más que un trastero improvisado donde los tíos de la niña guardaban sus pertenencias. La frágil abuela solo pudo suspirar de compasión por su nieto.
Todas las noches, el niño sacaba su violín al pasillo en silencio y tocaba una suite familiar, a veces solo melodías aleatorias que surgían espontáneamente de lo más profundo de su corazón. Otras veces, simplemente se sentaba allí, contemplando en silencio la buhardilla. La ventana, desde que Madre Cây vino a llevárselo, había estado cerrada herméticamente, sin abrirse ni una sola vez. El penetrante olor a hierba se mezclaba con el frío cortante, haciendo que el niño temblara en el sofá. El muñeco de trapo seguía sentado a su lado, con la cabeza echada hacia atrás, el rostro inexpresivo y malhumorado.
A lo lejos, en el bosque, papá estaba recogiendo brotes de bambú jóvenes... Detrás de la ventana, se alzó una suave voz cantante. La melodía le resultaba familiar, pero no era la de Cay. El corazón del niño se encogió. Corrió hacia adelante, abriendo frenéticamente el pestillo. Al otro lado de la ventana, la luz parpadeante de la vela proyectaba una luz tenue y frágil, como si alguien la hubiera encendido apresuradamente. ¿Podría ser... Cay había regresado? El niño salió cautelosamente al pasillo, con la mirada fija en el marco de la ventana, esforzándose por ver con claridad. A la luz parpadeante de la vela estaba la madre de Cay, con el rostro velado por un chal gris pálido, solo sus profundos y enormes ojos visibles. Tembló, inclinándose un poco más hacia adelante. En el suelo, efectivamente era Cay. La niña dormía profundamente, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. La mujer cantaba suavemente.
Temprano en la mañana. El niño se despertó sobresaltado por un suave llanto proveniente del otro lado del jardín. Corrió hacia la ventana. Bajo el magnolio, Cay estaba allí, con su pequeña mano temblorosa al tocar una rama seca y rota. Sus ojos miraban hacia la orilla del río. En el camino de tierra, marcado por las huellas de las carretas, la figura de su madre se alejaba apresuradamente, desvaneciéndose en la fina niebla. La lluvia caía silenciosamente. Los gritos de Cay se convirtieron en sollozos ahogados. "¡Silencio, Cay!", susurró el niño. Como si presentiera algo, ella se dio la vuelta. Tras la puerta, los ojos del niño se llenaron de lágrimas, levantó una mano y saludó con la mano suavemente.
¡Mamá volverá! ¡Árbol, no llores!
Fuente: https://thanhnien.vn/khuc-ru-giua-nhung-manh-vo-truyen-ngan-cua-vu-ngoc-giao-185251213182150825.htm








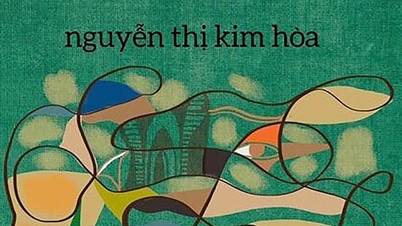




















































































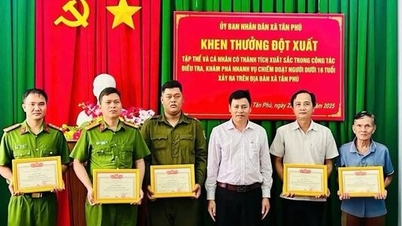

















Kommentar (0)