Tan solo pensar en el Tet (Año Nuevo Vietnamita) me trae tantos recuerdos de mi antigua casa, de mi madre, de los platos del Tet de antaño, como un aroma fragante fermentado a lo largo de los años, que se extiende suavemente y me impregna el alma al abrir la tapa de un frasco de recuerdos. Cierro los ojos suavemente, respiro hondo y encuentro en ese aroma cálido pero lejano un aroma familiar y desgarrador. Es el olor de la salchicha de cerdo al estilo Tet de mi madre.
Generalmente, alrededor del 28 de Tet (Año Nuevo Lunar), después de que mi hermana y yo lleváramos la cesta de cerdo que la cooperativa nos había dado de la plaza del pueblo, mi padre se sentaba en el porche y dividía la carne en porciones. De la carne magra, siempre reservaba medio kilo en un pequeño cuenco de barro, luego llamaba a mi madre y le decía: "Esta es la carne para hacer salchichas de cerdo, esposa". Así que mi madre tomaba el cuenco de carne, la pequeña tabla de cortar que colgaba en la cocina y un cuchillo afilado, y se sentaba junto al pozo del patio. Mi hermana y yo la seguíamos con entusiasmo para verla trabajar. Mi madre giraba el cuenco que mi hermana había sacado, frotaba el cuchillo contra el fondo, lo volteaba varias veces y cortaba la carne en varios trozos, cortando la carne fresca y magra en rodajas rojas brillantes. Sus manos se movían con rapidez y precisión. Luego, marinaba toda la carne en el cuenco de barro con salsa de pescado y glutamato monosódico.

Mientras mi padre vertía la carne marinada del cuenco en el mortero del porche, mi madre fue a picar las cebolletas lavadas que había escurrido en una pequeña cesta. En un instante, las cebolletas, sobre todo la base, quedaron finamente picadas. Las cebolletas blancas y verde pálido cayeron como una lluvia sobre la tabla de cortar, salpicándome los ojos con unas gotas de agua picante. Entonces, el sonido del machaqueo de mi padre cesó. Mi madre tomó el cuenco de barro que contenía la carne magra picada, que se había convertido en una masa espesa, flexible y de un rosa brillante, y añadió las cebolletas picadas. Me pidió que le trajera la cesta de tofu que había lavado y escurrido en el porche. Echó una docena de trozos de tofu en el cuenco de barro, girándolos suavemente con un mortero de madera para desmenuzarlos, mezclándolos hasta obtener una mezcla blanca y lechosa salpicada del verde de las cebolletas finamente rebanadas.
Finalmente, se encendió el fuego en la chimenea. Los trozos secos y partidos de madera de acacia, quemados por el intenso sol y el viento, prendieron fuego al crepitante fuego de paja, calentando la cocina en el duodécimo mes lunar. El fuego crepitaba y chisporroteaba. Una sartén de hierro fundido, negra y llena de hollín, se colocó sobre la estufa. Mi madre extrajo grasa blanca solidificada de un frasco de cerámica y la colocó sobre la superficie de la sartén, luego la derritió hasta formar una capa de grasa líquida.
Mi madre y mi hermana estaban sentadas dándoles forma a las albóndigas. Mi madre era muy hábil; ninguna se rompió. Cada albóndiga era del tamaño de una galleta de mantequilla, aún con la marca de su dedo. Mientras las daba forma, las echaba inmediatamente al aceite caliente. La sartén chisporroteaba, salpicando diminutas gotas. Mi madre solía decirnos a mi hermana y a mí que nos sentáramos lejos para evitar quemarnos, pero normalmente no nos movíamos. Mi madre se sentaba en el centro, dando vueltas a las albóndigas y haciendo otras nuevas. Mi hermana y yo nos sentábamos a cada lado, con la mirada fija en cómo las albóndigas cambiaban de color en la sartén. De su blanco opaco inicial, las albóndigas se volvieron gradualmente amarillas, desprendiendo un aroma rico y sabroso que inundó la cocina. Cuando todas las albóndigas estuvieron doradas y regordetas, mi madre las vació en un cuenco grande de barro. Mi hermana y yo tragamos saliva, observando las albóndigas que acababan de sacar, y luego miramos a mi madre como si le suplicaran.
Mi madre, siempre comprendiendo nuestras intenciones, nos sonreía, ponía un trozo en un cuenco pequeño para cada una y decía: "¡Toma! Pruébalo, luego ve a ver si tu padre necesita algo y ayúdalo". Extendí la mano y cogí un trozo de la salchicha aún caliente, soplándola para enfriarla antes de morderla. ¡Madre mía! ¡Nunca olvidaré el sabor de la salchicha de mi madre! Qué fragante, deliciosa y rica estaba. La salchicha caliente y tierna se derretía en mi boca. No estaba seca como la salchicha de canela porque llevaba más frijoles, y olía maravillosamente a cebolla verde. Normalmente, después de terminar mi trozo, mi hermana iba a ayudar a papá, mientras yo rogaba por sentarme en la sillita y observar a mi madre continuar, a veces mirándola suplicante, y mi madre siempre sonreía.
Cada festividad del Tet, mi madre preparaba una tanda de hamburguesas de cerdo al vapor como esas. Había unos cuatro o cinco platos medianos. Las guardaba en una pequeña cesta, dentro de un pequeño marco de cuerda cubierto con un colador, y la colgaba en un rincón de la cocina. En cada comida, sacaba un plato para preparar la ceremonia de adoración ancestral. Con tantos hijos en la familia, las hamburguesas de cerdo al vapor eran las favoritas de mis hermanos y de mí, así que el plato se acababa enseguida. Solía poner dos o tres piezas en mi plato para guardar algunas, luego las mojaba lentamente en una salsa de pescado fuerte y las comía con moderación para saborear el sabor durante toda la comida del Tet. Una vez, me subí a un taburete pequeño, me puse de puntillas y alcancé el estante donde colgaban las hamburguesas de cerdo al vapor en la cocina. Conseguí un trozo de hamburguesa y, al bajar con cuidado, mi madre entró en la cocina. Me temblaban las piernas, dejé caer la hamburguesa al suelo y rompí a llorar. Mi madre se acercó, sonrió con dulzura, cogió otro trozo de albóndiga y me lo ofreció, diciendo: "¡Deja de llorar! La próxima vez, no trepes así, o te caerás y sería terrible". Tomé la albóndiga que me dio, con lágrimas aún en los ojos.
Al crecer, viajar a muchos lugares y comer platos del Tet de diferentes regiones, llegué a comprender y apreciar muchísimo el "cha phong" (un tipo de salchicha vietnamita) de mi madre. A veces, me preguntaba cómo se llamaba este plato. ¿Qué era "cha phong"? ¿O era "cha phong"? Cuando le preguntaba, mi madre decía que no lo sabía. Esta salchicha, cuyo nombre es tan sencillo y rústico, es en realidad un plato del Tet de los pobres, de una época de penurias. Si se cuenta con precisión, son tres partes de frijoles por una de carne. Solo con platos como este mi madre pudo llevar la alegría del Tet a toda su prole. ¡No tiene nada de sofisticado ni lujoso, nada raro ni precioso!
Sin embargo, a medida que se acerca el Tet, mi corazón se llena con el aroma del humo de la cocina, mis ojos escuecen con el sabor de las cebolletas y mi alma se llena de imágenes de mi madre y mis hermanos reunidos alrededor de una sartén de hamburguesas de cerdo estofadas sobre un crepitante fuego de leña en medio del seco y cortante viento del norte. Otro Tet llega a cada hogar. Este también es el primer Tet que tendré sin mi madre. Pero volveré a preparar las hamburguesas de cerdo estofadas de mi madre, como una costumbre, como un recuerdo de estaciones lejanas y Tets pasados. Me lo digo. Afuera, el viento del norte parece estar empezando a calentar.
Nguyen Van Song
[anuncio_2]
Fuente















































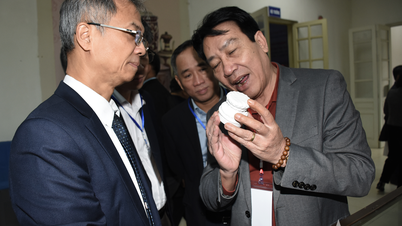






















































![[Foto] La temporada de flores de colza anuncia la llegada de la primavera a la cima de Suoi Giang.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2026/02/12/1770911320984_baolaocai-br_chuyen-muc00-00-38-10still068-jpg.webp)














Kommentar (0)